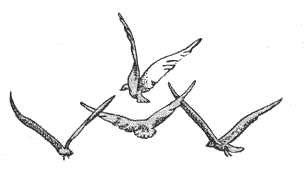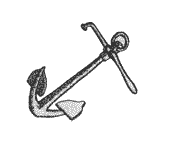
DOS CUENTOS
de
Norberto Luis Romero
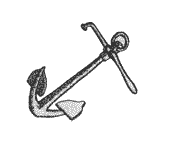
CAPITÁN SEYMOUR SEA
Para Adriana y Eduardo.
Hacía un frío intenso la noche en que el capitán Seymour Sea perdió un ojo durante la tempestad. La botavara se soltó, giró en redondo arrastrando varios cabos, y el extremo desgarrado de uno de ellos le dio un violento latigazo en pleno rostro.
Combatiendo contra el viento embravecido, el capitán únicamente sintió el golpe que lo dejó confuso, pues el frío le impidió acusar el dolor. Al cabo de un rato, notó un calor intenso en una mejilla. Sin abandonar su lucha, se llevó una mano a la zona dolorida, y al examinarla la encontró manchada de rojo. El viento helado pronto congeló la sangre, y fue cuando un dolor agudo se fue apoderando rápidamente de ese lado de la cara, mientras un frialdad inusual penetraba su ojo derecho. Se palpó suavemente el párpado fláccido y, sorprendido, también el interior de la cuenca ahora vacía. Miró hacia abajo instintivamente, como esperando hallar sobre la cubierta el ojo contemplándolo, creyendo que en cualquier momento vería su propia imagen mirándose a sí misma sin espejo. Allí se arremolinaba el agua con furia, azotando sus piernas. De inmediato coligió que su ojo estaría siendo devorado en ese preciso momento por los peces hambrientos, y que lo habría perdido para siempre. No obstante, y a pesar del enorme sufrimiento, no dejó de dar órdenes a sus hombres, ni de combatir valerosamente contra la tempestad, hasta lograr dominar la nave sujetando los cabos de las velas, impidiendo que ésta escorara y se fuera a pique con toda la tripulación.
El médico de a bordo, un viejo marinero que no había llegado a terminar su carrera, pero con enorme experiencia en aliviar todo tipo de fiebres exóticas, detener convulsiones, y en restañar heridas, desinfectó con unos polvos pardos la cuenca oscura, y dio seis o siete puntos de sutura, como una escalerilla de cuerdas, desde el párpado inferior hasta la mitad de la mejilla.
Cuando esa misma noche la tormenta amainó, el grumete, que era muy hábil con hilos y tijeras y estimaba a su capitán, trabajando bajo la insuficiente luz de una lámpara de petróleo, le confeccionó un parche con un resto de tela negra.
Este accidente fue el remate de la carrera del capitán Sea, quien, una vez en tierra firme, aprovechó su avanzada edad, la convalecencia prescrita y los continuos ruegos de su mujer, para retirarse definitivamente. Experimentó un dolor similar al producido por el azote de la maroma, cuando hubo de vender su barco a un desconocido. Dio la espalda al mar y juró en voz alta y firme, que nunca jamás volvería a mirarlo. Desde entonces, permaneció la mayor parte del tiempo recluido en el piso bajo de su casa, huyendo de las ventanas que daban al puerto.
La esposa del capitán Sea, mujer de enorme valía aunque demasiado amiga de las cosas mundanas y de las apariencias, le obligó a quitarse el parche y a colocar en su lugar un ojo de vidrio que ella misma eligió en una tienda de la capital después de un largo viaje hecho únicamente con tal finalidad. No se parecía en nada al ojo sano de su marido, pues él los había tenido oscuros, y éste, artificial, era de un verde intenso. Pero a ella le había encantado nada más verlo en el estuche, murmurando azorada ante el dependiente: "Es tan hermoso como una joya". Y se había vuelto hacia su marido mostrando una sonrisa de satisfacción, agregando: "Seymour, será como si llevaras una esmeralda engarzada entre pestañas". Y se quedó tan ancha con su compra, sin dejar un resquicio para una protesta o una réplica, apresurándose a guardar celosamente la prótesis en su bolso de mano.
Al capitán Sea le costó adaptarse a aquel objeto frío y muerto que pesaba en su cuenca, inmóvil, ajeno como el huevo de un cuco, y que le hacía sentirse un cíclope desvalido y ridículo. A hurtadillas de su mujer, escondió el parche negro en el cajón de un armario en el que guardaba recuerdos de sus viajes: anzuelos oxidados, boyas de corcho, restos de aparejos y conchas marinas de formas curiosas.
La reclusión del capitán no sólo se fundamentó en su retiro; ese ojo esmeralda, impasible y hostil, junto al otro legítimo, vivaz y oscuro, era una especie de atractivo señuelo para la curiosidad de la gente, de las damas en especial, y sobre todo de los niños, que no dudaban en burlarse de él llamándole a sus espaldas "capitán esmeralda", y haciendo circular el rumor de que esa gema había pertenecido a un tesoro de piratas hallado en una isla desierta.
Era un ojo límpido, bellísimo; pero inexperto y sin memoria.
Una noche, al ir a acostarse y dejar el ojo impostor en un vaso con agua, el capitán sufrió un leve mareo que no comunicó a su mujer para no alarmarla. Pasado éste, una imagen borrosa comenzó a proyectarse en su mente y, poco a poco, se fue aclarando: una playa extensa de arena fina y un mar calmo de un profundo lapislázuli reflejaba la luna enrojecida. Tardó horas en conciliar el sueño, pues aquella playa lo fascinaba con su belleza. Al despertar al día siguiente, y rompiendo con su promesa, se asomó a la ventana de su dormitorio y contempló los muelles repletos de navíos amarrados; los marineros moviéndose nerviosamente en las cubiertas, y hasta sus oídos llegó todo el bullicio habitual del puerto. Sobre esta imagen ahora plana que le ofrecía su único ojo, la playa de arena fina y el mar lapislázuli inundados de sol, se superponían. Regresó junto a la cama donde su esposa dormía apaciblemente. El pecho de ella, que antaño fuera firme, subía y bajaba al ritmo de la respiración, y sobre él las olas azules iban y venían, resbalando el agua hacia el corpiño en una confusión de espumas y de encajes, mientras un grupo de albatros volaban en torno a su cuello. El capitán, inquietado por esta visión, sacó el ojo de vidrio del vaso con agua y se lo puso en la cuenca. Al instante la playa virtual desapareció, dejó de superponerse al cuerpo de su esposa, dejando libre el pecho blanco afiligranado de azul, que volvió a ser el de siempre. Luego se sentó a meditar.
A nadie comunicó su visión, ni siquiera a su esposa; pero cuando podía hacerlo, cuando no había nadie cerca, se quitaba el ojo de vidrio, cerraba el otro sano, y se entregaba a contemplar aquellas olas mansas hasta adormecerse. Una mañana, aprovechando el demorado y profundo sueño de su mujer, y mientras el ojo de cristal dormitaba en el fondo del vaso, vio un grupo de paseantes recorriendo indolentes su playa secreta, y a un niño con ropas de marinero, juntando conchas en una pequeña cesta de mimbre. Vio aparecer una mujer muy hermosa que se protegía del sol con una sombrilla de encaje y que tomó al niño de la mano y se lo llevó. Durante una noche de insomnio, vio un montón de cangrejos avanzar de lado, rápidos, abriendo y cerrando las pinzas amenazadoras, y temió por su ojo; pero al aproximarse, giraron a un lado y desaparecieron del ángulo de visión. En otra oportunidad, un grupo de albatros se acercó peligrosamente, picotearon el suelo -pudo distinguir sus picos amarillos agudos, hambrientos-, y alzaron vuelo hasta perderse en lo alto.
Con el tiempo el carácter del capitán Sea se fue haciendo día a día más irritable. Los ruidos provenientes del puerto y los desgarradores chillidos de las gaviotas lo trastornaban, pues, aunque desde aquel amanecer lejano no había vuelto a mirar hacia la costa, la brisa o el viento le traían estos sonidos familiares capaces de penetrar en su casa e invadirla a pesar de las ventanas siempre cerradas. A escondidas, recurría a su mar secreto para consolarse.
La adversidad o la fortuna hizo que su mujer enfermara y los médicos le prescribieran el aire seco y sano de las montañas. Fue la oportunidad para huir definitivamente de allí, y se trasladaron a un valle, lejos de la costa, a un pueblecito tranquilo con escasos habitantes: labradores humildes, aburridos y con esposas inquietas y rollizas proclives a las murmuraciones. Allí recuperó su buen humor, pero su mujer, lejos de mejorar, una mañana escupió sangre.
Pronto fue conocido por su ojo de esmeralda y, a pesar de la curiosidad malsana, nadie hizo preguntas incómodas. Aunque en los corrillos del mercado y de la taberna se fomentara en voz baja la ingenua leyenda de la gema perteneciente al tesoro de los piratas. Aquel viejo capitán, que pasaba los días en compañía de su pálida y débil esposa, sentado durante horas en la mecedora del porche, mirando hacia el infinito con el único ojo, pronto fue respetado y estimado.
Cumpliendo los deseos de su mujer, no se quitaba nunca el ojo de vidrio en su presencia, salvo para dormir. Los días muertos transcurrían, su compañera se apagaba y consumía como el cabo de una vela, y él siempre añoraba con amargura y recelo su vida pasada: el olor de la sal y del yodo, el infatigable rumor de las olas, su barco pesquero. Y no dejaba de rememorar aquel funesto día cuando la furia salvaje del mar le arrebató un ojo. Al caer la tarde miraba la luna, que era como el reverso inmaculado y cóncavo de su prótesis de cristal, y derramaba una lágrima, que de inmediato hacía desaparecer con el pañuelo. Una luna minúscula, incapaz de dialogar con las mareas, usurpaba su rostro.
Una noche, mientras su mujer dormía y él se entregaba desde la mecedora al embrujo de su mar íntimo, pudo contemplar espantado cómo empezaban a agitarse las aguas y unos nubarrones plomizos cubrían el cielo, hasta desatarse una tormenta similar a aquella lejana. Tuvo la desagradable sensación de recibir otro latigazo en plena cara, y vio naufragios, cuerpos inertes flotando a la deriva, entre restos de madera. Vio muy cerca la mueca de pánico en el rostro de una mujer muerta, mirándolo con los ojos muy abiertos. Sudaba, aterrado por la visión. Se puso de pie de un salto y corrió al dormitorio no sin antes colocarse el ojo falso. Una rápida mirada le bastó para confirmar lo que le había sido comunicado en la visión: su mujer había dejado de respirar. El pecho, en irreversible calma, se blanqueaba por la luz de la luna llena. Su consuelo fue conjeturar por el gesto de paz, que ella había muerto entre sueños, sin sufrimientos.
La impotencia se apoderó del capitán Sea. Cubrió el rostro de ella con el embozo de la sábana y se quedó durante horas sentado a su lado, reflexionando acerca de la injusticia divina. Al amanecer, cuando las velas llevaban tiempo consumidas y los primeros rayos de sol arrojaban una mortaja de polvo dorado, se levantó, fue hasta la chimenea en la que aún había ascuas, y arrancándose el ojo de esmeralda, lo arrojó con violencia a las cenizas. La esfera estalló en mil fragmentos que saltaron fuera y se esparcieron por el suelo. Liberado de su sentimiento de nulidad, con una pequeña escoba de mano barrió los añicos que emitieron un brillo, un guiño sarcástico, y los arrojó al cubo de basura. Volvió a sentarse junto a la cama y lloró amargamente sobre el mar lapislázuli y la playa de arena fina.
Acudió a los funerales exhibiendo impunemente el párpado arrugado y hundido, como un trofeo ganado a la vida, viendo continuamente sobre la tumba y el paisaje del valle, un mar gris superpuesto. Una vez en su casa, y cuando hubo agradecido los pésames del vecindario, extrajo del cajón del armario el viejo parche negro y se lo puso para siempre tapando el ojo sano. De inmediato el mar recuperó el azul, saturado por la luz de un sol vibrante; las olas mansas ondearon cubiertas de espuma blanquísima, depositando conchas en la arena. La mujer de la sombrilla de encaje volvió a pasearse con los pies desnudos; y el niño vestido de marinero levantó enormes castillos de arena.
*****
La gente del pueblo murmura.
Afirman que en capitán Sea perdió el juicio el día que su querida esposa dejó este mundo. Lo dicen porque acostumbra a llevar el parche negro en el ojo que no corresponde. Pero también porque está eternamente sentado en el porche extasiado, con la cuenca negra y vacía emitiendo una invisible mirada a un supuesto horizonte escondido más allá de las montañas. Cuando al pasar frente a su casa le preguntan : "¿qué está usted haciendo, capitán Sea?", muy satisfecho, desde esa mecedora que le rememora el vaivén de su viejo barco, responde a gritos: "mirando el mar... la playa... las olas..."
Y calla, sin dejar de sonreír.
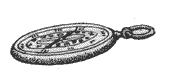
OSCURO PAJARO DEL INSOMNIO
"Atrofia medular", fue el diagnóstico de los espíritus, escrito con letra vacilante en un papel doblado en cuatro.
Estábamos en el jardín, cuando una mujer desconocida lo trajo por iniciativa de los espiritistas. Dijo: nos enteramos que su señora está enferma, y que los médicos no le encuentran nada. Extendió el papel a mi padre mientras agregaba: esto es lo que tiene. Y se marchó. Mi padre, asombrado, le dio las gracias mientras ella se alejaba. La mujer se volvió e hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Un médico tal vez, desde el más allá, durante la duermevela de una medium convulsionada, dictó las dos palabras falsas. Mientras mi padre doblaba el papel después de haberlo leído, le oí murmurar con tono irónico: esto ya lo han descartado los análisis. Y se lo guardó en un bolsillo.
Durante la siesta encontré el papel abandonado sobre el mármol de la mesa de la cocina, y pude echarle una mirada. Era una hoja de cuaderno de colegio, como los que yo usaba, con renglones azules muy finos. Dos palabras escritas con lápiz, con trazo torpe de espíritu inválido, semianalfabeto, parecidas a otras letras que había visto en el dorso de viejas postales de familia, en las que parientes humildes e ingenuos, desde el otro lado del mar, habían improvisado poemas cuyos versos asociaban la felicidad a la salud y al dinero. Acaso el alma en pena de uno de ellos, trazó esas dos palabras, que no acertaban el mal de esta mujer vinculada a su sangre; tal vez fuera un tío abuelo de mi madre, o un bisabuelo, quien desde el purgatorio custodiaba con celo su descendencia trasterrada.
Saqué del armario la caja con fotos antiguas, y durante largo rato comparé la caligrafía de las postales con la de la nota, sin obtener indicios de la identidad oculta del espíritu custodio. Unicamente hallé la sonrisa candorosa de unos amantes de cartón con las mejillas arreboladas de acuarela, extasiados el uno en el otro, abrazándose entre flores en relieve con perfiles troquelados.
Volvía a caminar desde hacía algún tiempo, aunque todavía no había llegado a ser mi madresqueleto madrecalavera. De vez en cuando, daba unos pasos por su alcoba, pedía un trapo y quitaba el polvo de los muebles. Se detenía ante la coqueta, arrancaba una rosa de plástico perfumada pegada al espejo con una ventosa, y se la llevaba a la nariz haciendo comentarios acerca del milagro de la técnica que imitaba a las rosas con tanta maestría. Evitaba mirarse en la brillante superficie, huyendo de su propio reflejo. Luego, fatigada, se sentaba en su sillón y era una mujer más, surgida de aquellas postales amarillentas en las que el color se había esfumado por el paso del tiempo y la acción de la luz.
También las almas en pena se habían equivocado, y la hoja de cuaderno acabó perdiéndose con otras entre un revoltijo de facturas de hospitales y recetas médicas.
Aún no había llegado volando el pájaro del insomnio a mi cuarto de adolescente, sus alas afiladas no habían cercenado mis sueños, ni su garganta emitido el grito áspero. Pero aquellas dos palabras trazadas por los espíritus, dieron vida a sus enormes alas, a la sombra de la desesperanza y a los enigmas; a los murmullos agazapados en los rincones, al misterio de los pasos apresurados atravesando la casa, al aliento cargado emanando de los frascos de vidrio. Surgió también un modesto ejército de santos impostores, dispuestos a augurar y a hacer milagros.
Una mañana, al entrar de improviso en su dormitorio, descubrí en sus manos un medallón que se apresuró a ocultar entre las sábanas. Posteriormente, cuando los hombres oscuros, cuando las aves carroñeras se llevaron la figura de madera en volandas, lo encontré en el cajón de la mesilla de noche. Era una virgen de marfilina blanca, sobre fondo de terciopelo rojo. Había besos furtivos en su cara toscamente tallada. Di también con la imagen de un Cristo niño conduciendo corderos indefensos hacia el cielo. Dentro de sus lecturas, novelas policiales en su mayoría, entre los asesinos y las víctimas, hallé estampitas de vírgenes y santos, que marcaban la pausa, la tregua del dolor; imágenes hieráticas y torpes vagabundeando como detectives ciegos entre las páginas, sin descubrir la solución al enigma.
El pájaro negro apareció en el cielo la tarde en que mi madre se quejó de una molestia en la cadera izquierda. Yo jugaba a quiosquero, debajo de la mesa de la cocina, colgando revistas en cuerdas que había tendido de una a otra pata apolillada, y veía los pies de mi madre calzados con chatitas, moverse y trasladar el leve peso de su cuerpo de una pierna a otra, mientras planchaba la interminable falda campana de mi hermana. El olor de la ropa humedecida y del almidón llegaba hasta mi improvisado negocio, y oía chasquear las gotas de agua bajo el acero caliente. Mi madre se llevó una mano un par de veces a una cadera. Todavía no era madresqueleto madrecalavera, no rehuía a los espejos, no era una frágil figura de marfil confinada en su estuche, ni sus piernas, bien formadas dentro de las medias con costura, eran de palo. Ella era un poco como las elegantes mujeres que posaban en las viejas postales, luciendo hileras de dientes blanquísimos, encajes impolutos en sus cuellos, la salud en las mejillas de acuarela. Desde allí abajo las cosas se veían de otra manera... y todos parecían más altos, e inmortales.
Comenzaron las voces solapadas, esas voces esquivas que callaban ante mi presencia inesperada. Los silencios rotundos sostenidos durante las comidas, las reiteradas ausencias de mis padres y la espera. Al caer la tarde, la casa se llenaba de silencio, y la oscuridad persistía a pesar de mi intención de destruirla encendiendo todas las luces de las habitaciones; pues las lámparas no conjuraban el demonio de la noche; únicamente la luz del sol lo hacía. Salía a la puerta de calle y me sentaba encima de la tapia; afuera no había rincones en lo que pudieran esconderse los monstruos, sólo un cielo abierto y cargado de estrellas protectoras. Al cabo del tiempo, podía distinguir a lo lejos la silueta de mis padres avanzando por el camino de tierra, el perfil fino y elegante de mi madre calzada con zapatos de tacón, a pesar de la incipiente cojera. Su presencia desvanecía la oscuridad, y las lámparas allanaban los rincones. Al día siguiente, yo acudía a la farmacia a comprar los remedios que el médico había recetado, tan inútiles como las vírgenes, tan impostores como los santos milagreros de las estampitas y como los espíritus del más allá.
Una noche la silueta elegante no regresó. Un taxi oficiando de ambulancia se acercó cuanto pudo a la puerta cancel y de su interior sacaron a una mujer horizontal. Subir las escaleras del porche llevándola en lo alto, con la pierna izquierda escayolada hasta la cadera, fue como transportar una figura de palo, una madonna de madera tallada, reseca y carcomida, que apenas si pesaba, y tan frágil, que podría haberse partido en mil pedazos. Desde ese día, no volvió a salir de su alcoba, nunca más tuve que aguardar su regreso sentado en la tapia. En mi habitación, el pájaro oscuro construyó su nido con briznas de sombra.
A los susurros siguieron los lamentos, y a éstos los gritos encendidos de dolor. La pierna de madera, en cuyo interior habitaba la carcoma, cuya voracidad, poco a poco, iría apoderándose de su menudo cuerpo, se resistía a dejar de martirizarla. El pájaro negro interrumpió mis sueños con sus graznidos, aprovechando las fisuras abiertas en la duermevela, desplegando sus alas enormes sobre mi cama y depositando con su pico brillante, imágenes de espanto bajo mis párpados cerrados: mi padre, de pie junto a su cama, agarrando a mi madre por los tobillos, la sacudía como a una fusta. Ella gritaba. A pesar de los golpes, la carcoma no salía de sus huesos, se resistía combatiendo oculta en los laberintos del cuerpo de madera. Cuando el ave recogía sus alas, yo despertaba comprobando que los gritos eran reales: ¡Por favor, matadme! Y, apretando con fuerza los párpados, rezaba, con los brazos abiertos en cruz, creyendo obtener poder para curarla si mi deseo era sincero y profundo. A continuación, prometía ser bueno para que no la castigaran por mi culpa. Y mi sacrificio florecía con el silencio y sosiego de la casa. Mi poder para conjurar el dolor era comparable al de las ampollas ambarinas que a la mañana siguiente encontraría vacías en el cubo de la basura. Yo era una virgen de marfilina sobre terciopelo rojo, un mártir toturado capaz de conjurar los gritos, un Cristo niño rescatando rebaños del infierno, también las voces del más allá revelando un enigma.
Como por casualidad me lo dijeron, a media lengua, con la boca pequeña del miedo. El misterio se había quebrado como por encanto. Todos lo sabíamos, menos ella: adivinamos aquello que las voces del más allá no habían podido descubrir.
Cada semana la llevaban en un taxi a la ciudad, donde hombres de bata blanca restauraban su cuerpo sellando los orificios en la madera, recomponiendo las astillas desgarradas. Mientras tanto, la figura de marfil iba haciéndose cada vez más pequeña, más insignificante cada día, y más calva.
Meses después, aquel estuche de yeso cuyos extremos el tiempo amarilleaba, fue a parar a la basura cortado en tres trozos. Era el molde de la pierna que Dios había empleado al hacer a mi madre, o tal vez el reverso cóncavo en el que se originaron el dolor y los gritos, o donde el pájaro de grandes alas había construido su nido.
Para un cumpleaños, mi hermana le regaló un par de zapatos grises de tacón aguja. De inmediato se los puso, pues era coqueta. Al verla sentada en la butaca, mi tía murmuró, mientras abandonaba el dormitorio: parece un esqueleto con zapatos. Y desde entonces supe que ella sería mi madresqueleto madrecalavera para siempre, y que los rezos a media lengua, invocados desde mi insomnio, de nada valdrían, pues el talco en sus pies tornaba la piel blanca, tan blanca como la virgen de marfilina del medallón. Desde el interior de mi quiosco de revistas, atravesando con la mirada el extenso pasillo, veía a lo lejos sus pies calzados con tacón aguja, sus piernas ahora desnudas, descamadas, resecas. Y madresqueleto me parecía insignificante y temporal, falsa como la rosa de plástico, efímera como su perfume artificial.
En la butaca, era como una miniatura de marfil reposando en el estuche abierto. Nuestra valiosa joya de familia protegida entre almohadas blancas y mullidas para que no se quebrara, bata rosa, mañanita cubriéndole los hombros. Y el perfil afilado de los que van a morir troquelado en la densidad de la tarde.
Muchas veces mis ojos se habían extraviado entre las manos hábiles de mi madre, contemplando extasiados sus dedos tejiendo mañanitas; formando con un índice una lazada tras otra, superponiendo rizos en hileras, hasta lograr un mullido y cálido anverso que protegía del frío.
Una vieja foto prueba su postura erguida, se empeña en recordarme que ella un día caminaba, se movía nerviosamente por toda la casa con sus zapatos de tacón aguja, limpiando, encerando suelos y poniendo en peligro la vida del cartero al dejar las baldosas del porche resbaladizas como el hielo. Luego, la filigrana de su cuerpo, dibujada con sudores en las sábanas, la huella levemente hundida del colchón, y ese olor indescifrable en el aire, fueron el prólogo de su irreversible inmovilidad.
La noche inevitable, cargada de amenazas, cerniéndose como un pájaro negro, como un buitre dispuesto a arrojarse encima mío y a devorarme las entrañas, llamaba a la puerta de mi cuarto. Se metía en la cama donde, desnudo y crucificado, yo rezaba con los ojos cerrados. Los graznidos perforándome los tímpanos hilvanaban el sueño terrible del que despertaba empapado en sudor, y la voz del pájaro se distinguía nítida y aguda entre el llanto: ¡Por favor, matadme! Y al cabo de unos minutos, eternos como rocas, el milagro surgía: las voces enmudecían, el grito se transformaba en murmullo doloroso de animal herido, y las luces se iban extinguiendo, una a una, para dejar paso al silencio, a los grillos escondidos entre la hierba, a las ranas croando en la acequia, a lo lejos. Toda la vida ajena, indiferente a lo que ocurría entre aquellas paredes, penetraba desde el jardín y el campo invadiendo las sombras.
Al día siguiente, la luz del sol entrando a raudales en la alcoba, formando una jaula de oro sobre mi madre dormida, desmentía la pesadilla, ahuyentaba las sombras del ave de ronco graznido. En la cocina quedaban rastros del milagro: la ampolla ámbar que iría a la basura, el frasco del alcohol, el paquete de algodón, acomodado todo en un rincón discreto de la encimera.
Con el tiempo, las ampollas de vidrio y los tubos de plástico que entraban y salían de su cuerpo, doblegaron a los gritos, y el pájaro oscuro dejó de sobrevolar mis sueños con su voz quebrada. Un espejo de mano, que sin empañarse devolvió un rostro ajeno y descarnado, confirmó un mediodía su huida definitiva. A su silenciosa fuga siguieron los sollozos ahogados cuando el ruido producido por el estuche al cerrarse para siempre, nos impidió continuar viendo nuestro camafeo de marfil, confinándolo entre maderas lustradas. Madera en la madera.
Madresqueleto, con sus zapatos grises de tacón aguja y su mañanita de punto, cruzaba el mar volando sobre las aguas al encuentro de las almas piadosas que se habían equivocado, para perdonarles su error.
Sobre la tapa de aquel estuche de pino, una figura en bronce crucificada me sustituía, para que no tuviera que volver a rezar apretando mis párpados; para evitar la entrada furtiva del pájaro, que había abandonado mi cama para siempre.
Aún hoy, cuando el olor húmedo y tibio de la ropa recién planchada escapa de los cajones invadiendo la tarde, cuando la esencia química de aquella rosa falsa despierta, el pájaro regresa volando, cerniéndose en círculos como la urraca codiciosa del brillo de una joya, precipitándose en la profundidad de mis sueños, y abriéndome el pecho en dos con su pico de plata en busca de carcoma; como si yo fuera un Cristo de palo insomne, apolillándome en un desván cerrado, olvidado por todos, inútil en mi cruz.