
HUELVA, GUÍA PARA VISIONARIOS
(selección de textos)
Capitán Don Francisco de las Dunas
LAS CATACUMBAS
Junto a la puerta grande de la sinagoga de San Pedro, también llamada Puerta Quemada, hay una casita bermeja en cuyo tejado florecen altísimos jaramagos.
En su patio, además de un pozo y un naranjo, existe una boca primorosamente encalada que da paso a las catacumbas de Huelva.
Yo aconsejaría visitarlas cuando la luz poniente desmorona en violetas los ocres del Cabezo de la Horca, que es su bóveda natural. Aunque esto se piense poco, lo cierto es que los colores están muy asociados a los sonidos y la vibración de las cosas no es la misma con un sol de mediodía que con las estrellas de la noche, ni la voz del mundo dice lo mismo en Otoño que en Primavera.
El pórtico de las catacumbas es de piedra caliza, humilde y tosco, y sólo esta marcado por una Tau medio borrada y una pequeña lápida de pizarra en la que se puede leer con exactitud: «Hic iacet vita resurrecta».
Al principio del recorrido hace frío y tristeza. A los cincuenta metros la pendiente se acentúa y huele a yerba gatera y serpentarias para nivelarse luego de un paso de pequeñas charcas y paredes rezumantes.
La vieja ciudad de los muertos aparece en un recoleto horizonte de insondable oscuridad. El silencio se pone denso y es una piedra más entre las piedras, inmaterial, de ramada en los múltiples sonidos de lo que no suena.
Pero ahora debéis descubrir los entresijos del lago que abre la luz de las linternas.
Enseguida, los Frescos del Sufrimiento.
Pinturas en tricromía que recogen una mezcla de piedad y perversidad antiguas de dudosa inspiración estética. Nos quieren decir que atrás queda el dolor de haber estado vivos y que la ciudad que empieza es la del gozo bienaventurado.
A continuación la alegría de los primeros osarios amontonados en anaqueles calcáreos en los que el limo y el agua filtran jardines reposados descendidos de algún eterno invierno. Después, un vía crucis de pesadas cruces de metal marcando estaciones con apeaderos de hachones y rudimentarias iconografías de siglos más recientes. Calles de mártires en las que las ratas entran y salen por los parietales fracturados en nombre de la Fe, plazas de penumbrosos pórticos donde se recogen en sus catafalcos prelados y notorios pidiendo limosna para sus almas al más allá, simas comunales, hornacinas con reliquias de cuerpos virtuosos, capillas de doncellas vírgenes, inscripciones, contraseñas, una nomenclatura críptica de vecino a vecino, ya no pena, algo de miedo cada vez más allá, más lejos del mundo de fuera que es ya el otro mundo.
En estas catacumbas algo suena, algo conturba el silencio como también suena la nieve cuando cae o el mar en su profundidad.
Este cementerio está por debajo de las tumbas que abre la gente, y por debajo de los ríos y de las raíces de los árboles, está más allá de las estaciones del año y de los fenómenos de la Naturaleza. Como más allá del tiempo y más allá de la vida y de la muerte. Es tan así, que nadie podría pensar que los muertos que allí están vivieron alguna vez.
Las catacumbas de Huelva hay que visitarlas con el guía que tan bien las conoce, Sebastián Salcedo, igualmente conocido por Molinito y por Sebastián el de la oficina.
De lo que él sabe poco os podrá decir porque es avieso y medio idiota, pero cuando en algún rincón, recoveco, sepultura o encrucijada se ría, no os detengáis ni miréis atrás.
Las catacumbas de Huelva se ramifican con la lógica imprevisible de los asuntos de la muerte y hay vericuetos que van a parar a bocanas que tapona el limo de los esteros, a sótanos de tiendas y de tabernas, a viejos muelles derruidos y trasfondos de lavaderos de mineral, criptas de conventos, alguna sacristía, sumideros de cloacas y también se aventura que hasta La Rábida puede llegar todo esto, pero yo no lo creo.
Si visitáis las catacumbas de Huelva hacedlo con la luz del poniente, hacedlo sin apartaros mucho de Sebastián Molinito, hacedlo sosegadamente y, sobre todo, hacedlo sin prestar oídos a los que os dirán por miedo o por malicia que no existen las catacumbas de Huelva.

Una de las galerías de las catacumbas
EL ENODUCTO
Desde la época de los industriosos romanos muchas son las localidades que cuentan con acueducto. En los tiempos bárbaros posteriores existen incluso sitios atravesados por oleoductos y gaseoductos. Sin embargo, que yo sepa, solamente en Huelva existe un enoducto. O lo que queda de él.
Pasando el puente que lleva sobre el Odiel a los finisterres de Punta Umbría, dejando a nuestra izquierda el infinito espigón del Rey, nos desviamos hacia los destartalados solares de la caducada parafernalia minera de la Compañía de Tharsis en Corrales. Donde se amontonan ruinas de talleres y herrumbrosa paleontología de maquinarias y calderas, laberintos de raíles y traviesas, escombreras de gangas y escorias de fundición, se alinea el paramento confuso y esbelto de lo que fue el enoducto.
Ya queda muy poco de aquella larguísima tubería que conducía el vino en un viaje de kilómetros. Sólo la incompleta geometría de los trozos que atraviesan dichos parajes de la marisma.
Fue aquello idea y artificio de los viejos británicos, también colonizadores y fecundos ingenieros de nuestro suelo y subsuelo. Era época y ocasión de no desperdiciar ningún tesoro que pudiese ser empaquetado y enviado a sus brumosas islas. En las llanas tierras cálidas del Condado onubense había y hay minas a cielo abierto que derraman sus preciosos metales a flor de tierra.
Filones de viñedos, vetas de racimos dorados, el caldo de una mena vigorosa. Y escuadras de obreros sabios y disciplinados, silenciosos y capaces, depurando el oro en los crisoles penumbrosos de sus bodegas, amontonando los lingotes en hileras de botas y cubas, mesurando grados y madres, mixturas y temperaturas.
Los medios de transporte eran lentos y poco aptos. El talento práctico sajón trazó sobre los mapas la mejor solución. Un enoducto. Una conducción tubular suspendida que aprovechando un desnivel de ochenta y un metros desde su inicio hasta el rasero del mar transportase los caldos del Condado por su propio peso. Así, en terrenos de Bonares se construye una estación de recepción comarcal y la cabeza de enoducto que en el tiempo de un año y siete meses quedó enteramente ultimado, atravesando terrenos de Lucena y San Juan, casi coincidente con el antiguo itinerario llamado «Vía María Suárez», vigente antaño hasta la epidemia de la filoxera.
Próximo a Peguerillas se adentraba en la soledad de la marisma para ir a finalizar en la orilla de Bacuta, en el llamado «Muelle del vino», entre válvulas, sifones y toda clase de griferías.
Allí atracaban navíos con el pabellón británico en su popa y tanques de reluciente acero en sus bodegas para trasvasar la preciada carga.
Ríos de hectólitros cruzaron aquellos treinta kilómetros de paisaje calmo.
La uva zalema, la moscatel, la beba, la mantua, la prieta, la palomino, la rocía, la garrido... iban sangrando aquella inmensa arteria para transfusionar el enfermizo corazón de dama vieja, sin sol ni alegría, de la lejana Inglaterra.
Era un viaje sin retorno desde las bulliciosas vendimias que celebraban con fandangos y guitarras el parto de los montes hasta las veladas mesas de los nobles, los burdeles de Whitechapel o los pubs de Kensington.
Aunque había vigilantes de carabina, caballo y fusta a lo largo del enoducto, era notorio que el pueblo, que todo lo acaba averiguando, acudía con su jarrillo a los puntos de fuga -que solía haberlos-, en los empalmes de la red. «Hoy es oloroso, o solera o pálido; ayer fue mistela o moscatel o peleón». Y bebían gratis a la salud de la reina albiona y, si había tiempo, también a la de sus amantes.
No era raro ver junto a los charcos aromáticos que formaban los imprevistos escapes, perros borrachos y ovejas descarriadas.
Era como si el vino de nuestra tierra, antes de marcharse para siempre, quisiera dejarnos el rastro de su alegría, el adiós de su gentileza.
Después, otros tiempos aconsejaron métodos más modernos. Y como siempre acaba ocurriendo a todos los caminos, el enoducto dejó de ser transitado por tan noble mercancía. Nuevas roturaciones de fincas, trazados de carreteras, otras obras de otros hombres, fueron desmantelando su ingeniería.
Poco queda ya de él.
Solo la tierra del Condado pervive eternamente vieja y eternamente joven pariendo cada año sus hijos del padre Sol, y si salen de su casa será por propia voluntad, con soberanía y arrogancia.
De los tiempos del enoducto sólo quedan cuatro trastos, algunos asientos de fletes, el olvidadizo recuerdo de los tiempos de servidumbre, las viejas cicatrices de hemorragias que no volverán a reventar la hermosa piel de nuestro paisaje. Un fósil de serpiente con escamas de orín y ceniza.
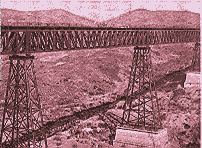
Foto antigua del enoducto aún intacto.
LA CUEVA DE LA SIRENA
Es raro que una costa chata como ésta, de terrón de azúcar que disuelve el mar, sin otro misterio que el de la geometría plana con solo volumetría de metafísica y algo de cubismo, es raro, digo, que costas así posean una especie de barrio marino de roquedales, escasamente perimétricos y por ello más misteriosos de hecho. Algo así como el destacado castillo en la paramera mesetaria o el palmeral en el desierto.
Pero es sabido por mareantes que en nuestro litoral existe en la enfilación del faro del Picacho y la caseta de Nuevaguardia en Arenas Gordas, a seis millas S.E., un peligro en el derrotero que se llama El Rosario. Esto es, cinco rocas que siendo tantas como sus santos misterios toman nombre del piadoso ejercicio.
Sólo en altos coeficientes el mar las tapa y, del mismo modo, únicamente con las grandes quebradas aparecen desnudas del todo, con sus encantos abiertos a la peregrina curiosidad.
María, Paría, Madre, Pura y Santa son los nombres de las cinco rocas bautizadas así en la época antigua por alguien de saludables recursos imaginativos. El diámetro del archipiélago no pasa de trescientos metros. La más esbelta de las piedras es Pura y la más achaparrada Paría. El ocaso hace más sonrosada a María, como es propio del pudor de una virgen, y donde mas siniestros se hacen los embates de la marejada es en el flanco de Santa, la más occidental. Pero es Madre la peñona más singular.
En su seno hay una profunda gruta que solo las mayores bajamares del calendario descubren y por poco rato.
Es lo que llaman La cueva de la sirena.
Su fundamento tiene mas de historia verídica que de fábula, a juzgar por los numerosos testimonios que todavía dan fe del suceso.
Esto es, que durante mucho tiempo allí vivió la Señorita Pilonga, como se la llamaba desde la vecindad marinera de Mazagón y Torre Vigía.
Muchos la conocieron y hasta llegaron a intercambiar regalos con ella, pues su carácter era afable y de trato servicial. Un alemán le hizo una foto, no muy buena, que pude ver por gentileza de su actual propietario don Cristóbal Orozco, médico y aficionado a las curiosidades, que tiene consulta en Granada.
En ella aparece la Señorita Pilonga sonriente y en pose de simulado «infraganti». Su cabello todo lo largo que se puede esperar en una sirena y su torso desnudo mostrando unos copiosos senos como de tonadillera de la época. Naturalmente lo excepcional estaba en su medio cuerpo restante. La Señorita Pilonga, a menos de una cuarta de su ombligo, comenzaba a ser un espléndido ejemplar de la especie de los espáridos, una verdadera «salema» (latin: boops salpa) rematada en poderosa aleta. Su edad era absolutamente imprecisa, entre niña y madureta. Su belleza tan ambigua como la de las flores bajo la lluvia o la niebla.
A pesar de su forzada sonrisa parecía triste y aunque sus grandes senos le dieran busto de matrona, su aspecto no dejaba de ser indefenso y frágil. Casiano, el abuelo de mi amigo Pepe Reverte, uno de los que la conocieron, me contó muchas cosas de ella en el fresco patio de su casa de Moguer. La Señorita Pilonga no cantaba, como se le supone a las sirenas. Ni hablaba. De su boca sólo salía un agudo sonido parecido al piar de las golondrinas.
Cuando en las noches de temporal se escuchaban sus trinos, largos, incansables y cristalinos, mezclados con el viento racheado y las ráfagas de lluvia, era señal inequívoca de que el buen tiempo se acercaba por el horizonte.
Sólo se alimentaba de algas y lechugas de mar y nunca se la vio beber agua.
Era más frecuente divisarla en las noches de luna grande de las quebradas, aunque a veces gustaba de tomar el suave sol de invierno recostada en la roca Madre. En esas ocasiones no rehuía la presencia de los visitantes; sonreía en silencio, miraba fijamente con sus grandes ojos, como de niña, color violeta, y al rato se despedía con un arpegio de su garganta para zambullirse en las aguas.
En la mayor parte de los días, cuando el mar cubría su morada, nadie sabia de su existencia. Solo el abismo contenía su verdadera historia, el enigma de su destino y de sus sentimientos. Para los humanos, la Señorita Pilonga solo era la rareza y con ella su soledad.
Allá por los años treinta, una noche se acercaron a la peña varios marineros borrachos. La sirena llenaba el mar con el silvo de su alma extraña. Se abalanzaron sobre ella antes de que pudiese huir. En brutales manipulaciones revolcaron sobre la infeliz sus apetitos de alimañas. Finalmente la mataron, como siempre se acaba matando todo lo que es excepcional y raro, por su belleza o su singularidad. La marea de la mañana arrastró su cabeza decapitada hasta la orilla de la playa. Dos ancianas que cogían coquinas y berdigones la encontraron. El cabello ensangrentado olía profundamente a algas. Sus ojos muy abiertos expresaban pena y miedo. En su boca muerta estaba el silencio con que el mar sella sus verdades.
En el enebral de Asperillo, al pie de una gran sabina, manos caritativas enterraron la cabeza de la Señorita Pilonga, bien profunda para que ni la voracidad de los perros o la curiosidad de los hombres pudieran profanarla nunca.
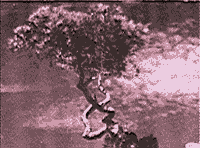
"En el enebral de Asperillo, al pie de una gran sabina..."
* "Huelva, guía para visionarios", obra del Capitán Don Francisco de las Dunas publicada por la diputación onubense, describe una Huelva de resonancias oníricas en la que, dicho sea de paso, nuestro fantasma de la glorieta se encuentra como pez en el agua. Aquí ofrecemos tres de los textos que nos han resultado más sugerentes.