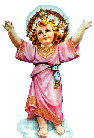REVELACIONES DE LA MADRE MARGARITA
AMABLE DEL DIVINO NIÑO DEL SÍ QUE, PARA
DAMAS DELICADAMENTE MELANCÓLICAS,
EDITA RAFAEL PÉREZ ESTRADA

A mi madre
A MODO DE BIOGRAFÍA Y MÁS
En la serranía de Mijas, enclavando la oración en la geografía, en un punto donde las montañas se acercan al Mediterráneo, en el siglo XVIII se alzaba un convento Carmelitano, al que, entre otras crónicas, hacen referencia los "Estudios Hispalenses" del P. Andaruela, dando estos datos concretos sobre su fundación, marginal a la labor personalísima de Teresa de Jesús y debida a la generosidad de la ilustrísima señora doña Dolores Fernández Caballero, quien fuera esposa de don Diego de Osuna, maestrante de Ronda, y en viudedad dignísima abadesa de aquel convento. Su designación fue acogida con tal júbilo que forzoso será reproducir el poema que con tan fausto motivo le dedicaron su hijas de noviciado:
Un tiempo fue que bienhechora mano
de perfección nos enseñó el camino.
Cuando apartadas del sendero humano
emprendimos gozosas el Divino.
Era la vuestra: influjo soberano
hoy quiere, providente de contino;
que en la mano que tanto respetamos
de sumisión el ósculo imprimamos.
Por necesario reajuste de la Orden, en pos de una mayor centralización, se acordó en el año 1763 que dicha comunidad, de apenas diez madres, quedara asimilada al rincón de oración que la misma observancia posee, en paz y en gracia, en Motilla del Palancar (Cuenca) bajo la advocación de las "Desamparadas Reales".
Por esas raras coincidencias que en general tanto extrañan y ayudan a historiadores y novelistas, vino a parar a mis manos el cuaderno que edito. Tanto interés despertó en mí el hallazgo -por su ingenuidad- que, sin más, me trasladé a Motilla en busca de datos que lo autenticaran, y en la esperanza de encontrar alguna referencia histórica sobre la monja que nos ocupa. Y ocurrió, con gran sorpresa mía, que hallé un libro extrañamente conservado (encuadernado en pasta española) que jamás vio la luz pública, pues consta así que la dicha edición fue secuestrada recién compuesta por mandato de la Inquisición. El original se titulaba del farragoso modo:
"Gorgeos místicos que desde su nido de devoción elevara en loor de su inmarcesible protector la más pura avecilla del monte de San Elías, para edificación de las almas y gracias del Niño Dios. Sácalos a la luz con idénticos fines Fray Tarcisio Lovón, confesor que fue de la dulce profesa Margarita Amable, y hoy Capellán de las Desamparadas Reales de Montilla del Palancar." (Véase nota.)
Durante días cotejé el manuscrito original con el del citado confesor, y pude comprobar que el antesdicho fraile había respetado en todo la obra de la Madre Margarita.
Con la dispensa que el Ordinario me concediera, pude, en algo, rehacer la historia de la monja. Así llegue a la conclusión (gracias al libro de profesiones) que Margarita Amable ingresó muy niña en el Carmelo. De ella dice el manuscrito: "Que fuera de natural sencillo, rayando en el escrúpulo". Así también, conforme al epistolario que de su vida conservo, puedo afirmar que entró en el noviciado a los 15 años, que hizo votos solemnes en 1748 cumplidos que le eran los 19.
A1 parecer, fue de familia hidalga, con probanza de sangre y apellidos. Debo destacar algunas anotaciones que de forma marginal aparecen sobre su vida monástica. Así, se lee: "Fuera ya, en cierto, predestinada al amor Divino, y da testimonio su aya Dña. Jacinta de Haro que, de recién nacida, era maravilla ver como abejas hacían mieles a sus labios." Y, tras algunas anotaciones de menos entidad, añade el cronista anónimo: "Era en mucho cosa rara que la niña aceptara tomar del pecho de su ama en día de viernes."
Se resistió por humildad a ostentar cargo o jerarquía alguna en comunidad, "a no ser que le fuera impuesto por obediencia" (cosa que para mayor reposo de tan delicado espíritu jamás le fue forzado).
Por diversas manifestaciones que se conservan, a raíz de que los lugareños pretendieran de la jerarquía eclesiástica la incoación de proceso de beatificación, he podido conocer que murió un Viernes Santo y que fue asistida, por especial dispensa, por dos médicos, y tanto los doctores como cuantos concurrieron al óbito observaron en ella una sonrisa plácida a los labios y dieron aquéllos y un escribano que fue llamado fe y testimonio de que sus manos y pies aparecían lacerados por llagas que exhalaban un dulce olor a rosas "hasta ahora nunca conocido".
De su preparación intelectual poco sabemos. De seguro debió conocer las obras de Teresa de Jesús, que tanto recomendó a sus hijas (con olvido de haber postergado a una dama que pretendía ingresar en el Carmelo al ser en demasía lectora de la Biblia). Puede que la madre Margarita tuviera conocimiento de otros libros que en pergamino y títulos borrosos, a contra corriente, circulaban en aquellos ambientes monásticos (no hacemos afirmación gratuita de esto, si no en el antecedente de haber visto en las Desamparadas Reales de Motilla una biblioteca de la época). Así, pudieron serle familiares: "Ecos de las cóncavas grutas del Monte Carmelo y resonantes balidos tristes de las raqueles ovejas del aprisco del Elías Carmelitano" (edición 1717), de Pedro Muñoz de Castro. Del mismo autor, y en un estado lastimoso, se conserva en la alacena este otro libro: "Exaltación magnífica de la betlénica rosa de la mejor americana Jericó y acción gratulatoria por su plausible plantación dichosa" (edición 1697). Por citar, amén de la "Vita Christi Cartuxano" (traducido del latín al español por el R. P. Fray Ambrosio Montesino y de nuevo corregido por Fray Juanetín Niño: en Salamanca, año 1623, por Antonio Ramírez, editor), manejé la célebre obra de Fray Bernabé Antonio de Pardiñas: "Pardillo místico, cuyos gorgeos se perciben en las Sagradas Escrituras, Santos Padres y Doctores místicos, y alienta a las almas, en especial religiosas, a que anhelen a la perfección con espirituales ejercicios" (edición 1744).
¿Es la madre Margarita Amable una mística, o tal vez una quietista, alumbrada o visionaria? Creo que no es válido determinarla en ninguna de las tres formas del pensamiento o experiencias señaladas. La mística como fenómeno (es curiosa la coincidencia actual entre Happening y fenómeno o suceso) implica un estado subjetivo de incomunicación, incomunicación que se extiende a veces entre el espíritu y la Divinidad como meta. En el apéndice a la "Historia de la filosofía", de Johannes Hirschberger, del jesuita Luis Martínez, se dice: "En los místicos españoles luce un sentido más positivo de la vida, un super humanismo de acción y de conquista, aun en aquellos espíritus de vida exterior más recogida: equilibrio humano y ascético, fina sensibilidad para las reacciones del hombre, adecuada comprensión de lo natural, que se subordina, no se sacrifica, al ideal del espíritu." No nos parecen válidos estos condicionamientos del espíritu, como concluyentes para decidir la experiencia, que sólo el autor del apéndice puede justificar en ánimo de incluir entre los místicos, como así hace, a Ignacio de Loyola y salvar también la tan criticada incomunicación dicha.
Si en algo se caracteriza el místico es por un estado de incapacidad que le imposibilita a la enseñanza ajena de su fenómeno, y, cuando intenta salvar la barrera de la incomunicación, la fraseología se hace bella, cuanto se quiera en la forma, y en el fondo ventana bien cerrada, que anula la posibilidad, como decíamos, de explicar la experiencia aunque se intente en los términos de Teresa de Jesús, que más confunden que aclaran: "El entendimiento, si se entiende, no se entiende como entiende; al menos no puede comprender nada de lo que entiende. A mí no me parece que entienda, porque, como digo, no se entiende: yo no acabo de entender esto."
Como bien señala Luis Santullano (obras completas de Teresa de Jesús: Aguilar), "...este hervor del alma viene a derramarse en el más puro y absoluto egoísmo que es la aspiración a la soledad con Dios".
La sistemática complicada de los místicos, el confusionismo en ocasiones para lograr tal fin, excluye a mi entender a la madre Margarita Amable de sus filas. Y lo que de heterodoxo han tenido el quietismo y los alumbrados, en pasividad buscada de propósito, así como la complejidad no filosófica de ambas formas de experimento, también la marginan de estas posiciones apriorísticas del espíritu.
¿Es una visionaria nuestra monja? Creemos que más justo sería decir que la madre Margarita Amable es una monja que goza de visiones poéticas de una exquisita sensibilidad. La ingenuidad de cuanto dice resalta los valores de su doncellez y nos trae en cita a San Alfonso María de Ligorio a propósito de cuanto hay de mito en la monja-doncella: "Cuenta Baronia que al tiempo de morir una doncellita llamada Jorgia, se vio volar alrededor de ella una gran multitud de palomas, las cuales, llevado que fue su cadáver a la iglesia, se pusieron sobre el techo, cabalmente en aquella misma parte que correspondía sobre él, y que allí permanecieron hasta que fue enterrada, y creyeron que eran ángeles que hacían corte a aquel cuerpo virginal." ("La verdadera esposa de Jesucristo, esto es la monja santa por medio de las virtudes propias de una religiosa". Del citado autor.)
La idea del amor en nuestra Madre está exenta del excesivo apasionamiento que tan poco va al espíritu y de otros fenómenos a los que de pasada y como contrapunto, haremos referencia. Es el amor de la esposa del "Cantar de los Cantares": "Ah, mi amante, responde ella, es todo cándido y todo rubicundo: cándido por su inocencia y rubicundo al mismo tiempo por el amor en que arde su corazón para con sus esposas."
No hay, por consiguiente, el acaloramiento y desatino que tanto ha preocupado a algunos especialistas de la medicina del espíritu, como en el caso de Margarita María de Alacoque, en confusión tan absurda de lo que es la entrega, que más bien nos recuerda a confidencias de recién casados cuando dice: "En seguida me declaró que a la manera de los más apasionantes amantes, me haría gustar durante este tiempo (tiempo de los desposorios de la santa con el Divino Maestro) cuanto hay de más dulce en la suavidad de sus amorosas caricias; en efecto, tan excesivas fueron éstas, que con frecuencia me sacaban fuera de mí y me volvían incapaz de hacer cosa alguna."
La constante del dolor, preocupación actual de situaciones anteriormente aceptadas: reducir la entrega al Esposo en la forma siempre de crucificado, martirio y pasión del Hombre-Dios, no es meta afortunadamente de nuestra monja; la madre Margarita Amable no intenta batir récord, coserse los dedos, al caso, como la de Alacoque, ni su contacto con el Dios Niño tiene el molesto patetismo del "Diálogo de la Divina Providencia", de Catalina de Sena: "Tú pedías sufrir y ser castigada por las culpas de otro y no conocías que lo que pedías era amor, luz y conocimento de la Verdad. Porque ya te dije que cuanto es mayor el amor, tanto más crece el dolor y el tormento: a quien se le aumenta el amor, también se le aumenta el tormento."
Esta entrega al dolor más que al amor, raya en muchos en el concepto masoquista: la vida como búsqueda de placeres y aun del placer (entendamos el placer por amor) queda vinculada al principio "de que el placer está ligado al sufrimiento, es decir al ensayo de destruir la vida" (Lo Duca), o como diría Sartre, y nada más lejos del fenómeno al que atendemos: "...el cuerpo... no es sino el instrumento que sirve para dar dolor". Estas posturas tan extremas que llegan incluso a la perversidad, justifican a nuestro entender la respuesta de don José María González a Paniker ("Conversaciones en Madrid"): "El contemplativo puro me parece un caso de evasión, quizá habría que llevarle al psicoanalista". La delicadeza al utilizar evasión ante tanto Happening espiritual, en vez de otro término más encaminado al especialista, que se recomienda, es sumamente elegante.
En definitiva, estos estados de neurosis, de los que excluyo a nuestra monja, precisan en la milagrería de una aclaración en los términos contundentes del P. Staemlin (Apariciones. Ensayo crítico): "De todo esto se deduce, como aviso práctico para la hora presente, que la inmensa mayoría de las apariciones registradas en estos últimos años, cuyos testigos son personas que vivían muy lejos de la unión mística, se presentan sin garantía suficiente de autenticidad; están desprovistas de la base sobrenatural, admiten fácilmente una explicación natural y les falta el milagro previamente anunciado por Dios."
Por ello, con las reservas que impone un caso que bien pudiera ser exclusivamente intramental, y dentro de lo que el citado Staemlin refiere a ciertas apariciones llamadas corpóreas, limitándolas como puramente subjetivas, sean las de nuestra monja de la índole que fueren, excluyéndolas del fenómeno místico, como así hemos hecho, sus revelaciones tienen el encanto de un amor: maternidad frustrada o sacrificada, si se quiere, a una vocación, pero carente, desde luego, de cualquier truculencia que pueda identificar al personaje con las llamadas minorías eróticas.
Si hoy, al cabo de los años, gracias al azar, publicamos estas revelaciones, en época, ciertamente, de necesaria confusión postconciliar, lo hacemos en la nostalgia (Camp) de aquellos tiempos en que un padrenuestro a San Antonio nos devolvía la más insignificante cosa perdida.
RAFAEL PÉREZ ESTRADA
NOTA SOBRE FRAY TARCISIO LOVÓN
El proceso inquisitorial que se siguió en Sevilla contra Fray Tarcisio Lovón y que motivó su detención y encarcelamiento, se incoó en 1754 con motivo de publicar dicho fraile una obra sobre el debatido tema de la oración mental. Se titulaba el trabajo (en octavo y con 267 páginas) "Tratado de aproximación y regocijo celestial, placer y vía de Conocimiento Divino por la oración mental y sin ningún otro remedio".
Al parecer, el libro se publicó en momento poco propicio y fue combatido tenazmente por algunos teólogos, entre ellos Fray Domingo de Rioja y Echarry, de la Orden de Predicadores, quien contraalegó a Fray Tarcisio con su ya sobrado y conocido "Desafío y anatema a quienes inculcan un solo medio de Conocimiento Divino".
Debió ser, por consiguiente, sospechoso Fray Tarcisio y por ello anduvo en penitencia obligada durante tres años. De seguro aquélla fue la causa de incautación de los "Gorgeos"... (como los llamó). A nivel de su época resulta explicable que habiéndose remitido la pena, quedara no obstante nuestro fraile en entredicho, y tal vez en desaliento, para emprender cualquier otro escarceo teológico-literario, ni siquiera el de editar o insistir en la distribución de la meritoria obra de Sor Margarita Amable del Divino Niño del Sí.
REVELACIONES DE LA MADRE MARGARITA AMABLE
DEL DIVINO NIÑO DEL SÍ
I
Estaba yo aquella mañana cansada, sin más alegría que la observancia de la regla y tan cansada estaba que apenas el rezo del rosario, de padrenuestros pequeños como migajas de pan moreno, se me iba, llevado por tórtolas invisibles y fuera pienso, que de lejos, venían canciones mundanas que hablaban de otros amores y no del mío.
Como contara con licencia, salí al claustro y luego al huerto y vi a mis hermanas trabajar en susurro la tierra. Vi un cielo azul sin corderas blancas y vine a quedarme a la sombra de la higuera estéril. Así pensé en mis años, los pasados aquí en la casa del Esposo, y el Maligno quiso que sufriera yo de tentación recordando el día, dichosamente lejano, en que mis bucles dorados (así eran) se hicieron ofrenda en el suelo, y vine en verme toda de blanco y la memoria trajo el ramillete de rosas que se deshacían en milanos huidizos al par que las cortinas moradas, sin más adornos que el escudo de la Orden, corría despacio, para siempre, a ellos.
Y fue que el Maligno, no sé de qué manera, me convirtió toda en hueca y mis pensamientos rebotaban en eco preciso en el interior mismo, en mi interior, y así parecía que una higuera se me hubiera plantado y yo en ella me retorciera y cuando buscando algún consuelo alcé los ojos al cielo vi de nueva la misma higuera, aquella que inútil me daba cobijo; así bajé la vista a la tierra, que no es mala cosa hacerlo como dice la Madre, y hallé de nuevo la sombra, toda, del árbol que me envolvía de por fuera.
Parecióme entonces que estaba perdida y esperé empapada en sudor que los ángeles vinieran y me confortaran y cometí el pecado de soberbia. Así, después de la caída, vino otra y otra y después hube muchas mercedes y para reposo de esta alma, cumpliendo en el consejo, escribo cuanto de bien acaeció en este mundo mío, blanco de cal, mientras a la ventana de la celda llegan cantarinas las tórtolas y las golondrinas van y vienen haciendo al volar sombra en cruz a mi escritura.
Así noté la ausencia de un pasado que, al rehusar, no llegué a conocer y presentí el hijo, amarillo de estampa, que de mi hubiera nacido e intuí que el mundo algo más era que aquel domingo en fiesta de mi pueblo, en que mi padre me sacó a pasear por la alameda. Sí; de aquel día recuerdo el vaho de la tierra que hacía terremoto de imágenes a los escalones enmarcados en azulejos de la entrada a la casa, a lo que no volví.
Y vino en mí tan gran melancolía que corrí, corrí, por entre el huerto y las hermanas. Casi ahogándome llegué al palomar y vi a las avecicas blancas enjauladas como, así me pareció, las últimas novicias, y no pudiendo más abrí la puerta y alzando las manos las despedí en su vuelo loco que ya empezaba a confundirlas con las gaviotas de siempre.
Y vuelta a correr, sofocándome, intenté hallar reposo en mi celda, y, sola, sólo encontré consuelo en la voz cansada de la trilla y en el piar de un nido de oropéndolas que casi en rama me entraba a la ventana.
Caí en tal congoja que deambulé por el convento, sin hacer el saludo de rigor ni responder a nadie, y en el correr me hallé ante la imagen del Divino Niño que, desde hace siglos, se venera en este monasterio y sentí un loco deseo de desabotonarme y darle de mi pecho y me vino un suspiro y sin más, en llanto, quedé como dormida.
En este trance estaba cuando una música, más dulce que ninguna oída, me llegó. Vi cómo el cielo se abría y un árbol con naranjas pequeñas japonesas, un árbol fértil, se alzaba hacia el mismo cielo y las ramas salían de él como si fueran chorros cristalinos de una fuente. También oí un canto lejano y despacio, por su orden, como así me lo sé, bajaron los ángeles por coros y jerarquías, cantando en un lenguaje sin palabras que yo llegué a entender. Cuando en arrobo estaba, como si más gloria no hubiera, los serafines, los tronos y las potestades iniciaron un dulcísimo vaivén de alas, que a cada instante iluminaban en perfume las estancias y una luz, que me dejó ciega (y sin embargo, veía), se hizo toda sobre el árbol y a él acudieron las rosas, los helechos, las azucenas blancas y los lirios del campo, y en él se posaron las avecillas y al centro una señora me sonreía, y me dijo quién era, y bien sabía ella que yo me lo sabía. Quién eres, no obstante alcancé a preguntar. La Señora, me dijo. Y sin más, caí postrada y a punto estuve de perder el sentido, que si no lo perdí hallé en ello un milagro. Luego bajó del árbol; al hacerlo los ángeles entonaron el himno a María, quién tomándome la mano me condujo hacia el huerto. A1 pasar todo se distinguía y las cosas salían de su natural naturaleza. De esta forma, la tierra mostraba sus entrañas y en ella las raíces escarchadas como frutas de cesta, y los maizales se abrían y dejaban paso a la Señora; al hacerlo seguían el ritmo de las canciones angélicas, y brillando el sol entre tres estrellas, de las cuales la del centro simboliza en el Carmelo el Sepulcro de la Fundadora, se reflejaba el astro sobre el pedregal, que así también en calcáreo oleaje de cuarzos y opalinas hacía eco preciso al coro celestial.
Quedaban mis hermanas de regla petrificadas, como ausentes de aquella maravilla. La Señora, aún de día (que era ella), estaba precedida por un sinfín de luciérnagas que en batallón jugaban al paso a singlar la M entrelazada a la A, y vino como un viento más fuerte y se hizo el silencio. A punto estuve de perecer, cuando la Señora, sin hablarme, me dijo: De esta tierra brotará un botón, entre muchos, y lo distinguirás porque en él un panal de abejas reinas harán mieles, en viendo ese signo de maravilla atente a él. Pasarán los días y una lluvia finísima de estrellas hará crecer, con más brío que las otras, una amapola. En ella encontrarás tu consuelo.
Dicho que fue esto, salí de aquel arrobo en paz e inquieta. Fuime al huerto, hallando hollada la tierra en huellas de pies calzados de rosas. Para no perder el lugar alcé dos piedras pequeñas, coloqué, en transversal sobre ambas otra y cuando terminé la capilla, que así la quería, uní dos ramas de sándalo a modo de cruz y vi, de la tierra, cómo gusanos morunos, orientales, tejían en seda un acolchado. Hecho esto, apenas perceptible, la tierra se estremeció dejando ver un hueco cónico, como los de las hormigas leonas, y, en vez de otra cosa, dulcemente tímido un tallo de amapola intentó, consiguiéndolo, entreabrirse.
A punto estaba de marchar a mi celda, al toque de campana, cuando oí un rumiar cansado y vi una abeja reina pararse en mi pequeña ermita. También vi cómo horadaba un capullo amarillo y dejaba caer luego una gota de miel. Tan segura estaba ya de aquel lugar sagrado que acaricié al insecto sin que dejara herida en mis dedos ni otro daño me hiciera. En esa confianza, con el mayor silencio, me hice voz en el coro.
Durante seis días y seis tardes acudí puntualmente al rincón del huerto y miraba complacida el crecer de la amapola. Desde la ventana de mi celda, hecho el silencio al miserere, de noche, durante seis noches, observé un extraño fenómeno. Fuera como si en el firmamento una estrella se volviera loca y girase sobre sí misma vertiginosamente, parecíame un molinillo que al danzar lanzara en espiral un juego de artificios. Y después, un polvo como de nieve y fuego bajaba en lluvia viniendo a caer, precisamente, donde la flor roja crecía día a día.
Al séptimo (domingo), al atardecer, llegué desatenta y, apartando las piedras, los gusanos de seda y las tres mil reinas que allí moraban, dejé al descubierto el lugar. Vi entonces una preciosa amapola de color litúrgico, con un cáliz de fuertes sépalos, aún húmedos de lluvia celestial. Sentí imperiosa necesidad de postrarme y me postré. Cuando así estuve largo tiempo, dedicada a la oración mental, abriose la flor lentamente y me apercibí que dentro, desnudito, un niño tiritaba. Era apenas de un año y buen color, su pelo tan rubio como el oro, sus brazos se tornaban en roscas más dulces que las roscas de sus piernas y éstas más que aquellas, fuérame imposible describirlo de bello porque más no lo hubiera ni habrá.
Repuesta que fui, me atreví a preguntarle: Divino Infantito, quién eres. Soy tu consuelo, así me dijo. Le repliqué: Cuál es la gracia de este consuelo mío. Soy el Niño Jesús del Sí. Apresurándome en arrobo contesté, he aquí a tu sierva y por ti desde hoy, si así te place, me llamaré Margarita del Sí y el Sí al Niño Dios. Me place, dijo. Dicho esto, como fuera todo él tan pequeño, lo reposé en la palma de mi mano y así me parecía que le daba calor. Cuando lo vi cansado, para dormirle le canté una nana de la que sólo vienen a mi memoria dos versos y tantas veces se los repetí que al fin quedó dormido. Era así mi canción.
estaba un angelito en un bosque azul,
acurrucadito como estás túuuu.
Quedó el Dulce Pelegrinito por mucho tiempo en reposo, hasta que hube de volver al convento y no sabiendo qué hacer de él, decidí llevarlo a la sacristía y ocultarlo detrás de su imagen, menos hermosa. Mas como el Divino Niño leyera mi pensamiento, se apresuró a indicarme cual fuera su sitio y de esta forma lo traje a mi celda y le hice pañales diminutos y envolviéndolo en ellos lo coloqué sobre la almohada. Así toda la noche lo velé y para él compuse una letanía con la que fui sazonando su sueño.
II
Así andaba en el Niño, con tiernos arrobos, cuando otro color litúrgico y las flores del campo vinieron a anunciar que se aproximaban los días dichosos de natividad. Como en otras fechas, me confió la abadesa que preparara un nacimiento con muchas figuras, todas. Tomé y hallé gran alegría en esta labor que no lo era. Preparé una mesa grande hecha de dos bastidores y una tabla recia, luego puse musgo y tierra. Antes había sembrado alpiste en un tiesto y, cuando ya nacía lo coloqué distribuyéndolo y parecíame un campo de verdad.
Había en el nacimiento ríos de plata que bajaban caudalosos entre riscos de corcho. Tenía un cielo en azul de forrar con estrellas como polvorones. Luego, día a día, mastiqué papel y fui amasando figuras. Primero las ovejas, después los reyes; aquellas las dejaba en su natural y a éstos los pintaba con anilina, menos la cara de melchor que la tinté con la que hoy escribo.
Más placer encontraba en ver al Divino Infantito, a quién puse o llamé Amapola (por lo que dije), gozoso juguetear con las figurillas que venían a ser de su mismo tamaño. Bastábale, a veces, con señalar a un borrego para que éste tomara vida y corrieran ambos por el castillo de Herodes, que aún no había terminado, a riesgo de dañarse.
Cuando hice el Misterio sin niño, como me lo dijera, siendo aquello de tanta piedad, coloqué orantes a mis deudos. Y estaban mis padres muy cerca del portal y mis hermanos conmigo y por su orden, todos, con trajes de fiesta mayor y tan contentos.
La Nochebuena, después de la misa del gallo (que así la llaman), cantando, marchamos por el claustro, con velas encendidas, inundándolo todo en villancicos, hacia el nacimiento en luz, que le daban seis tazones de barro con sus mariposas, y las sombras parecían que dieran vida a los Magos y a los pastorcillos.
Ya muy cerca del Misterio, el Niño salió de la manga en que lo ocultaba. Como una libélula voló hacia el pesebre y allí se halló y puso las manecitas junto a la cara, parecíame que fuera todo él más hermoso aún. En viéndolo las figurillas de esta postura, bailaban de contento y el borreguito con que tanto corriera bailaba y brincaba entre la mula y el buey.
Ante tanto portento, como si un ángel les hubiera avisado, llegaban pastores y pescadores trayendo canciones que, de tan cultas, aquello fuera también milagro.
Pasada la Navidad, en la Epifanía, como el mejor regalo, me encontré que el Niño, hasta entonces dormidito en el portal, se me vino acompañado de su cordero, al que, así parecía, había tomado mucho afecto y, con su media lengua, me dijo que se lo adornara. Le hice con tela de exvotos muchos lazos y prendas, estando así a gusto de Él.
Andando yo en oración, se me quedaba en el alféizar de la ventana y por allí corría con su cordero y otras veces jugaba con taquitos a su abecedario, sin cansarse en mezclar sus iniciales, J.H.S. Las más veces daba de comer a las mariposas de la col, blancas con punteados, que a su llamada acudían y se colocaban de tal forma que a veces simulaban rosas y otras claveles, de esta manera le pedían que las acariciara y cuando dormía, al calor de la siesta, le hacían toldo de soles y fuera todo aquello tan sólo con sus alas.
De seguro, vino en saberse algo de tanta maravilla en el convento y no hubo disgusto en ello, que así lo ordenara mi confesor y sancionara la prelada.
También en aquellas fiestas ocurrieron prodigios tan suaves que menester será dejarlos aquí.
Andaba la hermana tornera preparando unos peces de azúcar y cabello de ángel, que son fama en esta comarca, cuando por equivocación y obra del demonio vino en confundirse. En vez de sazonarlos con el azúcar debido (que tenemos un libro de una lega donde bien se explican esas cosas y otras de manjares que no son de comer aquí y sí de venta para ayuda al culto y al convento) les puso sal en tal cantidad que aquello no podía ser del gusto de nadie. En tal tribulación vino a verme la tornera y me contó su pesar. La tranquilicé y dije que no había de preocuparse, que siguiera en su labor y se encomendara mucho al Divino Infantito, y lo hizo.
Fui a mi celda y le conté a Amapola lo que ocurría, sonrió el Niño y quedé tranquila. Y fue que la persona que había encargado los peces, pasados dos días, volvió al convento porque parecíale de justicia alabar a quien hiciera tan dulce repostería. En sabiéndolo fuime al Niño y lo adoré.
En otra ocasión, teníamos las hermanas que bordar una casulla celeste para la festividad de la Inmaculada. Debía ser forzosamente humilde porque, al ser muy pobres, no andábamos en dineros para comprar los hilos y lo que fuera menester. Estaban las hermanas tan atribuladas que le pedí de nuevo al Divino Infantito. Y ocurrió que en habiendo bordado lo previsto según nuestra pobreza, no se acababa el hilo, sino que parecía que aún hubiera más. De esta forma seguimos en la labor y trazamos palomas y rosas. Tan cuajada quedó la casulla que se llegó a pensar que fuera aquella obra regalo de ilustre persona. Y así lo era.
Paseaba con el Niño por el huerto, absorta en su Hermosura, cuando cerca de la casa de la portera vi en una jaula un pajarillo ciego. Era éste un gorrión reclamo. Dábame de continuo mucho pesar aquel animalito que, además de cautivo, ni siquiera veía el cielo (que otros, así dicen, no han los animales). Y cuando en esto se dio cuenta Él de lo que ocurría, fue porque el gorrión cantó con tanta fuerza en loa al Divino Infante que Este le acarició y en eso recobró la vista y así también la libertad. Y bajaron de todas partes miles de pájaros que nos seguían felices con los más hermosos cantos que jamás se hayan oído. Desde entonces todas las mañanas venía el gorrión aquel a saludarnos. Ave María.
Otrora, el Niño hacía travesuras suavísimas. Así, tenía yo dos bolsitas de seda, dibujadas en jaculatorias, vacía una y llena de granos de trigo otra, y servían para contar las mortificaciones y penitencias, de modo que cada vez que hacía una pasaba una semilla de la bolsa llena a la vacía. Y anduve en mucha confusión porque Jesusito jugaba apuntándome más mortificaciones de las que en verdad hiciera y parecíame merced que quisiera librarme de ellas. Bendito sea por los siglos de los siglos, Amén.
Son tantas las cosas hermosas que hiciera el Divino Niño que no podría escribirlas, y de escribirlas tendría que estar siempre en ello, porque la más hermosa es Su estar siempre.
III
Parecíame que mi voz, como una queja, se uniera en el coro a las quejas de mis hermanas, y las imágenes de esta santa capilla, Nuestra Señora de Valvanera, el Ecce Homo, San José de la vara de nardos, San Juan de la Cruz y San Blás, todas estaban cubiertas de telones morados y me vino como un suspiro amargo así que el celebrante trazó, piadoso, sobre mi frente una cruz de ceniza como yo era.
Terminados los oficios, con la angustia de la Cuaresma en mi alma, corrí hacia la celda en busca del Amado, estaba allí y me pareció hallarlo triste y como si estuviera destemplado, que imposible era por ser Dios. Lo tomé junto a mí y fue entonces cuando el latir de su corazón, en porracitos quedos, paralizó el mío y me vino como un dolor que más que dolor fuera gozo no descrito, y de tal forma fue (que más veces, luego, lo he tenido), que los sentidos no lo perciben y vine en desmayo.
Cuando recuperé la vida, con más vida, la celda estaba inundada toda de una luz blanquísima y al centro, resplandeciente, lleno de gloria, el Divino Infantito se reposaba en brazos de su madre y la señora también me sonreía. Luego volvió suave, a colocarlo en el suelo y quedeme con Él como siempre, si bien lo viera más triste.
Pensé ciertamente, cuanto significaban aquellas fiestas para Él y yo también sufrí. Inútil, por distraerlo, lo acerqué al corderito, llamé al balcón a las mariposas, luego a los pájaros y en especial al gorrión que fuera ciego en otros tiempos, y del que ya dije. En eso llegaron todos, se postraban y, más que cantar, piaban las avecicas y las alas de las de la col se deshojaban hasta cubrir de blanco el suelo de mi celda.
Al siguiente día, más de cuaresma, encontré al Niño jugando con un canastillo de plata antigua con tres clavos dentro y una corona de espinas como labrada en Córdoba, noté que llevaba en la otra mano una cruz finísima, fuíme a besarlo y le vi entonces en la mirada un mar de pena y como un río de cristal se le hacía gotas finísimas sobre el colorete en la cara.
Al otro día, por más empeño que puse, no conseguí llevarlo a pasear al huerto. Aquella mañana había llovido y la tierra desprendía el olor propio. Vi junto al pie de una acacia a un caracol y lo tomé y, en la alcoba, senté al Infantito sobre la concha por ver si lo alegraba y me pareció que estaba aún más triste. Noté que las lágrimas se le multiplicaban, así que fui a toda prisa a la capilla, mojé un trocito de algodón en agua bendita y de nuevo de vuelta le froté la cara por limpiarle toda huella húmeda de melancolía y hallé que las lágrimas se le habían cristalizado y que mi Niño era de pasión.
El Domingo de Ramos, después de la procesión de himnos y palmas, que se inclinaban todas al compás del paso y el viento, fuime como siempre a mi celda por estar en tan buena compañía y vi a Jesús sentado en una butaca dorada de casa de muñecas, con la cabeza reclinada, pesarosa, sobre una mano y la otra apoyada en una calavera diminuta, que no sé donde la encontrara. Llevaba tres potencias riquísimas y parecía dormidito en un sueño de abatimiento. Así, viéndolo de esta pena, me arrodillé y quedé sumida también yo en otro sueño.
En ese trance, vi que los cielos se abrían y se formaba un tornado de nubes, en anillo, que poco a poco se aquietaba. Hacía fondo al anillo dicho un telón de cielo azul profundo que dejaba de serlo en claridades, primero celestes, luego rosas, al final todo de oro (en rayos diminutos) y, como perlas engarzadas, un coro de querubines de cabezas y alas más blancas que la leche cantaba sin cesar, Santo, Santo, Santo. Y sobre el telón de oro aparecieron cinco rosas rojas y se me ocurrió que fueran mañaneras, porque estaban como teñidas en rocío, mas sopló entonces un viento suave que las hizo temblar y cayeron otras cinco gotas y vi entonces que no fuera rocío aquello, pues tan rojas eran como las mismas rosas.
Recuperada, me hallé de nuevo ante el Niño y grande sorpresa tuve cuando, sin dejar de llorar, me sonrió. Luego extendió las manecitas para que se las besara (como fuera en mí costumbre) y, al ir a hacerlo, vi que de su carne de vellón, rosas iguales a las del sueño se le habían hecho. Tanto dolor sentí que sólo hallé alivio cuando, al acariciarlo, vine a quedar pinchada en las espinas de aquellas prendas y al mirarme no tuve más gozo que ver florecer en primavera rosas a mis manos. Sabiendo cuanto tesoro tengo las oculto en blancas tiras de lienzo.
Hoy la prelada me llama y por obediencia quiere ver mis rosas. Confundida se las enseño, luego ella viene y me dice que son llagas, yo callo, también por obediencia, vuelvo a mirar y sólo rosas veo.
A1 atardecer, después de los oficios, de nuevo en la celda, tomo el Niño a mis manos y parece que ambos así quedamos, como perdidos entre flores. Luego, por más dolor que sienta, porque así me lo pide, le cuento el Evangelio y en tal congoja entro que una nueva flor se abre a mi costado. Después guardo silencio y Él me habla y yo, porque así me lo manda, no escribo nada de cuanto se me ha dicho. Y mañana es Viernes Santo.