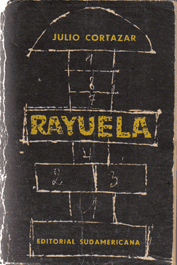
Rayuela:
desde París a Buenos Aires
o
la búsqueda del antihéroe
●
Nieves Soriano Nieto
Estudiante de Doctorado en Filosofía
Universidad de Murcia
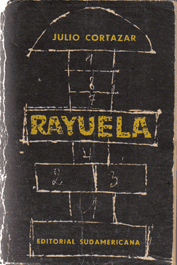
A Daniel Castellanos Avendaño
La tarea de ablandar el ladrillo todos los días, la tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo, cada mañana topar con el paralelípedo de nombre repugnante, con la satisfacción perruna de que todo esté en su sitio, la misma mujer al lado, los mismos zapatos, el mismo sabor de la misma pasta dentífrica, la misma tristeza de las casas de enfrente, el sucio tablero de ventanas de tiempo con su letrero “Hotel de Belgique” […]
Cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la calle; no el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de enfrente; la calle, la viva floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia, donde las caras van a nacer cuando las mire, cuando avance un poco más, cuando los codos y las pestañas y las uñas me rompan minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal, y juegue mi vida mientras avanzo paso a paso para ir a comprar el diario de la esquina.
Julio Cortázar, “Manual de Instrucciones” en Historias de cronopios y de famas.
Rayuela se escapa de nuestras manos, se desliza por los intersticios de nuestros dedos, como arena de mar a la búsqueda de alguna salida, y nosotros, en una pretensión de cerrarlos, de atrapar la historia con algún discurso interpretativo, nos damos cuenta de que no existe discurso único, de que Rayuela resulta ser mucho más compleja, de que son necesarios dispares expertos para aproximarse a la altura de esta novela. Quizás sea eso, quizás Julio Cortázar, después de Nietzsche, una vez construidos los discursos sobre la fragmentariedad del sujeto en la Viena fin de siècle, una vez sentido el silencio desesperado de Hoffmanstal, una vez escuchada la décima inconclusa de Mahler, una vez percibido que no existe final, ni principio, una vez admitido que el sujeto se va disolviendo en la lectura del Diario de 1911 de Kafka, y porque no existe sujeto unitario, una vez sentidas filosóficamente las contradicciones del sujeto, después de leer a Shakespeare: cómo puedo saber quién soy si hoy amo y mañana odio, una vez aplicadas sus lecturas a realidades nacionales de la Argentina de la época, quizás Cortázar, como se decía, quiso reflejar esa complejidad, esa falta de discurso unitario, esa muerte de dios, ese silencio, la irresolución, ni siquiera dramática, de la música, en este texto, Rayuela.
Y ahora bien, ¿qué espacio queda para el discurso sobre Rayuela?, ¿queda espacio alguno?, ¿de qué hablar aquí, en unas líneas, cuando se trata de eludir el silencio? Los lugares en los que habitar esta novela son múltiples. Uno podría sujetarla desde el punto de vista de la construcción de un nuevo lenguaje, el glíglico[1] (tan luminoso como el silencio de Hoffmanstal), o podría hacerse un comentario siguiendo lo lúdico, la música, la luz y la oscuridad… Y todos, todos los discursos serían insuficientes. Sin embargo, ya el propio Cortázar da la oportunidad, con su definición morelliana, alterego suyo de esta obra, de que exista un discurso por parte del lector, de que éste se implique entre las líneas del relato, hasta convertirse en portador, protagonista de la historia, hasta devenir, cual Ulises, en hombre ético cuyo fin es dar voz a algún juicio sobre Rayuela:
Nota pedantísima de Morelli: Intentar el ‘roman comique’ en el sentido en que un texto alcance a insinuar otros valores y colabore así en esa antropofanía que seguimos creyendo posible. Parecería que la novela usual malogra la búsqueda al limitar al lector a su ámbito, más definido cuanto mejor sea el novelista. […] Intentar en cambio un texto que no agarre al lector pero que lo vuelva obligadamente cómplice al murmurarle, por debajo del desarrollo convencional, otros rumbos más esotéricos[2].
Por ello, aquí, en este trabajo, se tratará de hacer una reflexión de la obra desde el viaje, ya que viajeros fueron tanto Julio Cortázar como Horacio Oliveira, viajeros de ida y vuelta, de sed de viaje, cual Ulises de La Odisea, con el que se comparará al antihéroe de Rayuela. La reflexión de esta novela desde el viaje se completará con una reflexión sobre los quehaceres parisinos de Horacio Oliveira, en el lado de allá, teniendo en cuenta el surgimiento de la ciudad moderna de París en el siglo XIX. Para ello, las reflexiones de Walter Benjamin y Baudelaire al respecto.

1. Ulises/Horacio Oliveira
Es conocida la historia de Ulises narrada en La Odisea, relato que marcará la interpretación histórica de Occidente[3], que alimentará las posibilidades de sus narraciones, la de aquel viajero que a través del mar, y a la búsqueda constante de su tierra, Ítaca, llega a sentir tan profunda la sed a su regreso, que la llamada del viaje vuelve a él para concretarse, de nuevo, en su partida hacia el mar. Recordemos los versos de Dante interpretando el mito homérico:
[…] ni la filial dulzura, ni el cariño
del viejo padre, ni el amor debido,
que debiera alegrar a Penélope,
vencer pudieron en ardor interno
que tuve yo de conocer el mundo,
el vicio y la virtud de los humanos;
mas me arrojé al profundo mar abierto,
con un leño tan sólo, y la pequeña
tripulación que nunca me dejaba[4].
¿Qué pasó con Ulises?[5] ¿Qué resulta tan relevante en este mito a la hora de evaluar su trascendencia? Ulises pasó largos años en el mar, en su embarcación, con su tripulación, buscando el camino, el lugar, el tiempo para regresar a su tierra, Ítaca, donde le esperaban Penélope y Telémaco, mujer e hijo, respectivamente:
Venerable Diosa, no te enojes por eso conmigo. Sé muy bien que la prudente Penélope te es muy inferior en belleza y majestad. Ella es mortal y tú no conocerás la vejez; y, sin embargo, quiero y deseo todos los días que llegue el momento de retorno y de volver a ver mi casa. Si algún Dios me agobia todavía con infortunios en el mar, lo sufriré con ánimo paciente. He padecido demasiado sobre las olas y en la guerra; que me lleguen nuevos tormentos si es preciso[6].
En su ausencia, la vida en Ítaca se creó en torno a su espera, recordemos el telar que destejía cada noche Penélope para evitar a sus pretendientes, o la inquietud de Telémaco porque su padre lo viera ya crecido. Pero el mar resulta más fuerte, por venganza de los dioses; Ulises regresa a casa, deshace las amenazas que agitaban su pueblo, se convierte en hombre-memoria[7], memoria a un tiempo de la profecía de Tiresias y del anhelo del océano, que rugía en libres navegaciones, siente la sed utópica, por llegar a ver de nuevo el mar, que es su destino, su habitar. Ulises tendrá que regresar allá, como héroe, se convertirá en hombre-ético[8], hará lo que le fue dicho para no enfurecer a los dioses y salvar a su pueblo, y sólo entonces, una vez cumplido el deber que se encomendó, volverá a ser viajero sin rumbo, buscando el recuerdo, siguiendo la sensatez de su ser en la vida:
Llegaréis, sin embargo, a vuestra patria, después de sufrir mucho, si quieres contener tu ánimo y el de tus compañeros. Antes, cuando tu nave sólida haya tocado en la isla Trinakia, después de escapar al mar sombrío, encontraréis, paciendo, los bueyes y los nutridos rebaños de Helios, que todo lo ve y lo escucha. Si los dejáis sanos e indemnes, si tú te ocupas sólo del regreso, llegaréis todos a Ítaca, después de sufrir muchos trabajos; mas si los tocas, si les causas daño, te anuncio la perdición de tu nave y de tus compañeros. Tú te salvarás únicamente. […] Encontrarás la desdicha en tu palacio y a unos hombres orgullosos que consumirán tus riquezas y pretenderán a tu esposa, ofreciéndole presentes. Pero tú te vengarás de sus ultrajes a tu llegada. Y después de matar a los pretendientes en tu palacio […] partirás de nuevo, llevando un ligero remo. […] Cuando encuentres a un viajero que crea ver en tu hombre un azote de desgranar trigo, clava el remo en la tierra y sacrifica en sagradas ofrendas al rey Poseidón un carnero, un toro y un verraco. […] La dulce muerte, en fin, te llegará del mar y te encontrarás consumiéndote en una placentera vejez, rodeado del pueblo dichoso[9].
Horacio Oliveira, contrariamente a Ulises, no resulta ser un héroe. Viajeros ambos, sólo que este último, instaurado en una época histórica muy posterior a la de Ulises, no logra salvar a su pueblo en sus partidas y regresos, porque ya no existe el horizonte de salvación por parte de un sujeto, porque ese hombre ético quedó descartado en un lugar y un tiempo como el que le tocó vivir a Julio Cortázar: la Argentina paternalista de Perón. Horacio Oliveira partió de su tierra porteña, no se sabe muy bien por qué, a pesar de que logremos rastrearlo en el dolor de la experiencia cortaziana. Emigró, huyó, pero no como huían aquellos intelectuales de la época de Perón, que dedicaban sus esfuerzos a recordar pasados míticos y construir futuros mejores en su imaginario. Horacio partió con un adiós definitivo, creó su propia revolución más allá del océano Atlántico, llegando a París, tierra en la que, en principio, sus deseos, anhelos e inquietudes cogerían algún viso de realidad. O al menos eso se intuye que ocurrió a Horacio cuando Rayuela ya comienza con el hastío y la soledad que llegó a sentir en aquellas tierras. Efectivamente, Horacio se da cuenta de que el lado de allá tampoco le brindó solución a sus ansiedades. Y, en un alarde ulíseo de regreso, retorna al lado de acá, a Buenos Aires: Se dio cuenta de que la vuelta era realmente la ida en más de un sentido[10].
Pero acá tampoco volvió a dejar de sentir la llamada del viajero[11], el cual busca en otros lugares la realización de sus anhelos, sin encontrarlos más que en el hecho del viaje en sí, de la partida, del regreso. Horacio no llega a ser Ulises, nunca fue héroe, nunca encontró el camino, ciertamente, a su regreso, dijo el narrador de él: En París todo le era Buenos Aires y viceversa; en lo más ahincado del amor padecía y acataba la pérdida y el olvido[12]. Tango o jazz, Talita o La Maga, y el punto en el que el puente entre ambos lados no tiraba hacia ninguno, porque no había lugar de resolución, ni tan siquiera dramática, al igual que ocurría con la décima de Mahler, en ese sujeto fragmentado e indefinible:
“Pretender que uno es el centro”, pensó Oliveira, apoyándose más cómodamente en el tablón. “Pero es incalculablemente idiota. Un centro tan ilusorio como lo sería pretender la ubicuidad. No hay centro, hay una especie de confluencia continua, de ondulación de la materia. A lo largo de la noche yo soy un cuerpo inmóvil, y del otro lado de la ciudad un rollo de papel se está convirtiendo en el diario de la mañana, y a las ocho y cuarenta yo saldré de casa y a las ocho y veinte el diario habrá llegado al kiosko de la esquina, y a las ocho y cuarenta y cinco mi mano y el diario se unirán y empezarán a moverse juntos en el aire, a un metro del suelo, camino del tranvía…[13]
En palabras de Joaquín Roy, Horacio se ha convertido en un hombre entre dos mundos[14].
¿Qué es lo que indica la imposibilidad de la construcción de un héroe como Ulises? Pedro Ramírez Molas nos da la respuesta en su escrito. El problema de Horacio Oliveira, como el de todo sujeto moderno, es el de la imposibilidad de la construcción de una mirada hacia el futuro:
Para escapar de la tiranía del pretérito sobre sus decisiones futuras, Oliveira renunció al proyecto, abolió su futuro[15].
Pero su renuncia no es del todo voluntaria, y ya hemos nombrado la imposibilidad. Es la representación del sujeto moderno, gestado en el siglo XIX con la revolución económica e industrial, que tuvo su manifiesto en el grito nietzscheano “Dios ha muerto”, y que fue creando sujetos a lo largo del siglo XX, como Kafka, Kandinski, Mahler o Julio Cortázar. De esto se hablará en el capítulo siguiente.

2. París, lugar en el habitar del antihéroe
2.1. París, ciudad moderna
Antes de comenzar a atisbar el París de Rayuela, hablemos sobre el comienzo de la ciudad de París como ciudad moderna, intuición y discurso que ya surgió en el siglo XIX.
La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable[16].
Así define Baudelaire, en su Pintor de la vida moderna, lo que es la modernidad. Hace falta, ahora, desentrañar a qué se refiere exactamente Baudelaire con esta definición, y dar las claves de su aplicación a la metrópoli de París en el siglo XIX. A Baudelaire nos acercaremos desde Benjamin, que bien supo captar la intuición que el poeta tuvo de lo moderno.
El fragmento. Tan sólo a través de él podemos acercarnos a una definición de la modernidad como totalidad, como concepto. Una de las características principales de lo moderno es la pérdida de la concepción global y mágico-causal del mundo. Esto es, el mito, como explicación de todo fenómeno inexplicable, queda relegado a un segundo plano. Y no ya sólo que la única explicación posible en la modernidad sea la científica, sino que, podemos decir que el sujeto, habitante de la ciudad, ha perdido toda unidad, que su identidad queda escindida, porque no existe ningún fenómeno más allá de sí mismo que le conceda una definición de lo que él es. La definición sólo puede proceder de sí mismo, y del ejercicio de su libertad como persona. El sujeto comienza a no poder explicarse las contradicciones que lleva dentro. Tal es así, que el Romanticismo acaba naufragando, a pesar de que, en un principio, el amor salva. El sujeto es un cúmulo de experiencias vividas, aisladas, sin hilo común, y que han ido desbordándolo con el paso de los años. ¿Por qué surge, si no, el impresionismo como tendencia en la pintura? Sensaciones, cúmulos de ellas llevadas, de manera aislada, en cada pincelada al óleo. Y todo ello acaba formando un conjunto perceptivo del mundo a través de ese sujeto fragmentado. Pero no es el impresionismo lo que señala, en el arte, la llegada de la modernidad, sino, como bien nos hace ver Benjamin[17], la pérdida del aura. Con la llegada de la fotografía, y con su propiedad de reproductibilidad técnica, se acabó la unicidad, el valor cultual de las obras de arte únicas, cuyas reproducciones pierden ese valor. La obra de arte se convierte en algo que encierra en sí la posibilidad de llegar a las manos de toda persona, independientemente de su condición social:
¿Pero qué es propiamente el aura? Una trama muy particular de espacio y tiempo: irrepetible aparición de una lejanía, por cerca que ésta pueda estar (...). Hacer las cosas más próximas a nosotros mismos, acercarlas más bien a las masas, es una inclinación actual tan apasionada como la de superar lo irrepetible en cualquier coyuntura por medio de su reproducción[18].
Ambos síntomas de la modernidad. No sólo la pérdida del mito lleva a esta fragmentación del sujeto y de la realidad, y, con ello, a la modernidad. Siempre hay que acudir a los términos más prosaicos, los económico-políticos. Escuchemos a Benjamin:
[las experiencias de la modernidad] en ningún caso proceden del proceso de producción –y, menos aún en su forma más avanzada, el proceso industrial–, pero todas ellas se originaron en él en formas muy indirectas (...) Las más importantes de ellas son las experiencias del neurasténico, del habitante de la gran ciudad y del parroquiano[19].
El desarrollo industrial, llevado a cabo a raíz de la Revolución Industrial, tiene como consecuencia un aumento de los productos a consumir. El consumo se convierte en un símbolo de la posesión del dinero, y ello nos lleva a un aumento del fetichismo de la mercancía:
Incluso las mercancías que los comerciantes exhiben en los mostradores valen no por sí mismas, sino como signos de otras cosas: la banda bordada para la frente quiere decir elegancia, el palanquín dorado poder, los volúmenes de Averroes sapiencia, la ajorca para el tobillo voluptuosidad[20].
La posesión del objeto se vuelve central, más allá de la necesidad básica que tengamos de ese objeto. Con ello, las ciudades cambian su forma de desarrollarse.
Surge la Metrópoli, y no ya la ciudad[21], en la que todo se reduce a términos cuantitativos: el número de tiendas aumenta, se crean los escaparates, donde se exhiben todo tipo de mercancías, se construyen los Pasajes, lugares semicerrados en los que las tiendas se concentran, para el paseo consumista de los habitantes, se crean las exposiciones universales, escaparates en los que se concentran cantidades de mercancías que sólo pueden ser observadas, surge la moda asociada a la burguesía, se comienza a utilizar el reloj de bolsillo, como algo masivo, para constantemente conocer la hora, por si llegásemos tarde, entre tanto jaleo y tanta multitud, al trabajo o a una tienda
La mercancía se convierte en el objeto que calma de manera inmediata la ansiedad del sujeto. De ahí su fetichismo. Pero, esta ansiedad calmada por la mercancía es de nueva aparición en la ciudad moderna.
Se crea una nueva tendencia psicológica, la neurastenia, que es la extrema inquietud del sujeto ante tanto estímulo, siempre diferente, en sus sentidos:
El fundamento psicológico sobre el que se alza el tipo de individualidades urbanitas es el acrecentamiento de la vida nerviosa, que tiene su origen en el rápido e ininterrumpido intercambio de impresiones internas y externas[22].
Esto le lleva a un nerviosismo constante, a una falta de explicación, de repetición, que puede acabar en una indiferencia total ante la vida, dando lugar a lo que Simmel ha llamado el tipo blasé. Este nuevo sujeto, el blasé, considera cualquier cosa que le rodee como mercancía, como producto que, mediante el dinero, podrá ser adquirido. Desde la comida, la ropa, incluso las relaciones humanas, ya sean amistad, sexo... Todo lo compra.
La ciudad moderna se llena de un tumulto de gente que sale a la calle, bien para consumir, bien para alimentar sus sueños consumistas a través de la mirada a los escaparates, y a aquellos que han podido consumir. La multitud es otro síntoma de la modernidad. El sujeto queda esparcido en esa multitud, irreconocible como individuo más allá de ser un integrante de ese tumulto. Así, puede esconderse tras la masa, ver sin visto, pasear su mirada, siendo un nuevo personaje, el flâneur[23], paseante atento a todo lo que ocurre dentro de la multitud, observador por excelencia, privilegiado por poseer la capacidad de elaborar una pintura analítica de esa multitud.
Si queremos adentrarnos en una historia de la modernidad, por tanto, debe ser a través del fragmento, y tan sólo a través de él podremos llegar a una totalidad:
(...) transplantar el principio del montaje a la historia. Es decir, construir las estructuras grandes a partir de los elementos estructurales más pequeños y formados con precisión. Descubrir, de hecho, el cristal del acontecimiento total en el análisis del pequeño momento individual[24].
2.2. El flâneur
El flâneur se constituye como el fisiólogo de la modernidad. Incluso antes de que salga el sol, y mucho después de que se ponga, inicia sus paseos, en los que educa su mirada, tratando de encontrar esos personajes del día, que poseen alguna cualidad que los distingue dentro de la multitud. Ya sea utilizando la palabra escrita, o el óleo, va elaborando un inventario de gentes, quizás en un cuaderno que lleva bajo el brazo. No hay mayor tesoro que ese cuaderno.
Una vez realizado el inventario de gentes, el flâneur dirige su mirada hacia la ciudad, refugiando sus ojos en los escenarios. Así, surge un cúmulo de lugares que también se desdibujan en un cuaderno, o que, tal vez se esconden tras sus labios:
Después de haberse dedicado a los tipos, le llega el turno a la fisiología de la ciudad[25].
El lugar preferido del flâneur, antes de que Haussmann abriera esos tremendos bulevares que recorren la ciudad de París, era el Pasaje:
Los pasajes, una nueva invención del lujo industrial, son pasos entechados con vidrio y revestidos de mármol a través de toda una masa de casas cuyos propietarios se han unido para tales especulaciones. A ambos lados de estos pasos, que reciben su luz de arriba, se suceden las tiendas más elegantes, de modo que un pasaje es una ciudad, un mundo en pequeño[26].
Allí se concentraban la mayor cantidad de tiendas, de escaparates, se articulaba el fetichismo de la mercancía dentro de la neurastenia de cada persona, como ya se señaló en el primer capítulo. Multitudes se encerraban en esos interiores construidos en el exterior, para deslumbrar su mirada con algún traje, un sombrero, o un par de zapatos. Un sinnúmero de gentes diversas se reunían allí, aunque no tan dispares como cuando Haussmann abrió los bulevares. El flâneur encontró allí su paraíso, en el que podía radiografiar a los sujetos incluso por las noches, gracias al alumbrado de gas que inundaba el pasillo del Pasaje.
El Pasaje fue sustituido por el bulevar cuando Haussmann emprendió su acción. En el bulevar, espacio abierto, se concentraban numerosas personas, de diversas clases sociales, en su paseo alrededor de la tiendas, los cafés..., así como el tráfico de coches de caballos, atravesando el bulevar, deslizándose por el liso macadam que cubría el lugar de los coches, adquiriendo, así, una mayor velocidad.
El flâneur se refugia en la multitud, que no sólo le sirve para realizar su radiografía social y urbana, sino que le proporciona ese incógnito que necesita para observar sin ser observado. Tan sólo él conoce las historias de cada uno. Es, por así decir, el detective secreto de la metrópolis:
Cualquiera que sea la huella que el flâneur persiga, le conducirá a un crimen. Con lo cual apuntamos que la historia detectivesca, a expensas de su sobrio cálculo, coopera en la fantasmagoría de la vida parisina[27].
2.3. Horacio Oliveira como flâneur
Hasta aquí, y siguiendo la lectura de estos dos últimos epígrafes, parece que poco tenga que ver el dircurso realizado con la Rayuela de Cortázar. Resulta necesario, para comprender el argumento que vamos a seguir en este momento, explicar de dónde procede cada actitud del señor Oliveira, rastreando esos primeros capítulos del lado de allá, en los que miles de calles, cafés y lugares varios se entretejen en su búsqueda de La Maga, excusa cortaziana para introducirnos en la ciudad parisina, y en el capítulo 23, episodio del encuentro de Horacio Oliveira con Berthe Trépat, donde se nos hace una radiografía, cual procedente de un flâneur, de los personajes de la vida de concierto nocturna parisina.
¿Por qué regresar al París del siglo XIX para analizar Cortázar? Dos han sido las líneas que han inspirado este discurso. Por un lado el texto de David Viñas[28], el cual nos propone ese regreso al pasado parisino en la obra de Cortázar, a través de un inspirar la vida de los por él llamados gentlemen, que quizás puedan aquí ser nombrados como burgueses. Por otro lado, la teoría benjaminiana sobre la ciudad moderna: ante el avance y la constante novedad tecnológica, desde los términos interpretativos marxistas, utilizados por Benjamin para elaborar esa historia arqueológica de la modernidad, una época niega su pasado inmediato, dedicándose a soñar cómo será el futuro próximo: Chaque époque rêve la suivante[29]. La negación del pasado reciente genera la Metrópoli. Y es esta negación de la existencia anterior lo que la caracteriza.
Como ya se dijo en el epígrafe de descripción del flâneur, este personaje surgido en el seno del París moderno, paseante por excelencia, dedica sus horas a exhibir descripciones de las personas que se encontraba en su camino, y de las novedades de la metrópoli que habitaba, bulevares, cafés, pasajes… (recordemos el citado Constantin Guys por Charles Baudelaire[30]). Y así, podemos atisbar que Horacio Oliveira llega al París de mediados del siglo XX con las mismas inquietudes, con la misma neurastenia que ese flâneur ya descrito:
En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París, su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y buhardillas; entonces no había desorden, entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses[31].
Claras son las palabras de Cortázar en los dos primeros capítulos, donde podemos ver a Horacio, en la extrema soledad que brinda una metrópoli moderna como la parisina, en la fragmentación del sujeto a niveles macroscópicos, buscar a la Maga por todos aquellos cafés, y calles, y bulevares, en la descripción impresionista de los mismos, a través de la música, de las reuniones y de los recuerdos:
¿Encontraría a La Maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la Maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual de nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo dentífrico[32].
Horacio Oliveira y la Maga jugaban a ser flâneurs, intuyendo, sintiendo en sí mismos el placer, ese único placer que da la ciudad moderna, la metrópoli, el ser sin tener que ser, el encontrarse, en el paseo, como si nunca hubiesen decidido hacerlo:
Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos[33].
Y, en ese juego cortaziano de las miradas que no se buscan y que se encuentran, la ciudad gira calle a calle por el imaginario de los ojos lectores, desde Saint-Germain a l’Odéon, a través de las actividades propias de los habitares parisinos de la época: comer hamburguers[34], escuchar la música en alguna sala nocturna (como en el episodio de Berthe Trépat, que se tratará a continuación), y de los personajes famosos que rondaban cada lugar, cada café, o bien con su presencia, o bien con el resonar de sus canciones, de sus cuadros por cada pequeño lugar[35].
La acción del flâneur se vuelve propia, irónica, en ese capítulo 23, famoso por el encuentro de Horacio Oliveira con Berthe Trépat en el concierto de ésta en la Salle de Géographie, ironía ya descrita en la presentación, palabras de Cortázar:
Oliveira se acordó de que le habían dado un programa. Era una hoja mal mimeografiada en la que con algún trabajo podía descifrarse que madame Berthe Trépat, medalla de oro, tocaría los “Tres movimientos discontinuos” de Rose Bob (primera audición), la “Pavana para el General Leclerc”, de Alix Alix (primera audición civil) y la “Síntesis Délibes-Saint-Saëns”, de Délibes, Saint-Saëns y Berthe Trépat[36].
Ironía que se vuelve radiografía del prototipo de personaje que representaba la pianista en el París de la época. Casi como si la descripción de Cortázar englobara, en la mirada del flâneur, con una descripción, todo el género de personas encauzados en el mundo de la burguesía, siendo mujeres, en esos años, y ya desde el siglo XIX[37]:
Antes de verle bien la cara lo paralizaron los zapatos, unos zapatos tan de hombre que ninguna falda podía disimularlos. Lo que seguía era una especie de gorda metida en un corsé implacable. Pero Berthe Trépat no era gorda, apenas si podía definírsela como robusta. Debía tener ciática o lumbago, algo que la obligaba a moverse en bloque […] Desde allí la artista giró bruscamente la cabeza y saludó otra vez, aunque ya nadie aplaudía. “Arriba debe de haber alguien tirando de los hilos”, pensó Oliveira[38].
En suma, y siguiendo el argumento que se viene defendiendo aquí, es posible rastrear, a lo largo de Rayuela, todos aquellos caracteres propios de la Metrópoli como ciudad moderna, reflejo de la nueva forma de vida del sujeto y su nueva forma de vida.

* Alighieri, Dante, Divina Comedia, Albacete, Liberlibro.com, 2001.
* Baudelaire, Charles, El pintor de la vida moderna, Murcia, Arquilectura, 1995.
* Benjamin, Walter, “La obra de arte en la época de reproductibilidad técnica” en Discursos Interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1973.
* Benjamin, Walter, Poesía y capitalismo. Iluminaciones II, Madrid, Taurus, 1980.
* Benjamin, Walter, “Pequeña historia de la fotografía” , en Discursos Interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1973.
* Cacciari, Massimo, “Dialéctica de lo negativo en las épocas de la metrópoli” en De la vanguardia a la metrópoli. Crítica radical a la arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1972.
* Calvino, Italo, Las ciudades invisibles, Madrid, Ediciones Siruela, 2001.
* Cortázar, Julio, Historias de cronopios y de famas, Barcelona, Edhasa, 1999.
* Cortázar, Julio, Rayuela, Madrid, Cátedra, 2000.
* Frisby, David, Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin, Madrid, La balsa de la medusa, 1992.
* Homero, La Odisea, Madrid, Edimat, 1999.
* Jarauta, Francisco, “Qué pasó con Ulises” en Claves de la Razón Práctica nº 96, Madrid, Universidad Complutense, Octubre 1999.
* Ramírez Molas, Pedro, “Rayuela” en Tiempo y narración en la obra de Borges, Cortázar, Carpentier y García Márquez, Madrid, Gredos, 1978.
* Roy, Joaquín, Julio Cortázar ante su sociedad, Barcelona, Península, 1974.
* Simmel, Georg, “Las grandes urbes y la vida del espíritu” en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Barcelona, Península, 2001.,
* Viñas, David, “Cortázar y la fundación mitológica de París” en Literatura argentina y realidad política: De Sarmiento a Cortázar, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.

[1] Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiento, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los hurgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé!. Volposados en la cresta del murelio, se sentían balparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias.
Julio Cortázar, Rayuela, (68), Madrid, Cátedra, 2000.
[2] Julio Cortázar, Rayuela, (79), op. Cit.
[3] Es sugerente para estos términos la interpretación que hacen Adorno y Horkheimer en su Dialéctica de la Ilustración (Madrid, Trotta, 1994), la cual no se tratará aquí.
[4] Dante, Divina Comedia, Albacete, Liberlibro.com, 2001, “Infierno”, Canto XXVI.
[5] Pregunta ya formulada por Francisco Jarauta en su texto “Qué pasó con Ulises” en Claves de la Razón Práctica nº 96, Madrid, Universidad Complutense, Octubre 1999. En este texto nos basamos principalmente para realizar el análisis del mito.
[6] Homero, La Odisea, Madrid, Edimat, 1999, p. 80.
[7] Francisco Jarauta, “Qué pasó con Ulises” en op. cit. En este texto nos basamos principalmente para realizar el análisis del mito.
[8] Francisco Jarauta, “Qué pasó con Ulises” en ibid.
[9] Homero, La Odisea, op. Cit., p. 147-148.
[10] Julio Cortázar, Rayuela, (40), op. cit.
[11] Acabaron por darse cuenta de que tenía razón, que Oliveira no podía reconciliarse hipócritamente con Buenos Aires, y que ahora estaba mucho más lejos del país que cuando andaba por Europa.
Julio Cortázar, Rayuela, (40), ibid.
[12] Julio Cortázar, Rayuela, (3), ibid.
[13] Julio Cortázar, Rayuela, (41), ibid.
[14] Joaquín Roy, Julio Cortázar ante su sociedad, Barcelona, Península, 1974, p. 185.
[15] Pedro Ramírez Molas, “Rayuela” en Tiempo y narración en la obra de Borges, Cortázar, Carpentier y García Márquez, Madrid, Gredos, 1978, p. 133.
[16] Charles Baudelaire, El pintor de la vida moderna, p. 92, Murcia, Arquilectura, 1995.
[17] Walter Benjamin, “La obra de arte en la época de reproductibilidad técnica” in Discursos Interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1973.
[18] Walter Benjamin, “Pequeña historia de la fotografía” , in ibid. p. 75.
[19] W. Benjamin, Charles Baudelaire: a Lyric Poet in the Era of High Capitalism, p. 106, Londres, New Left Books, 1973. Citado por David Frisby en Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin, p. 132, Madrid, La balsa de la medusa, 1992.
[20] Italo Calvino, “Las ciudades y los signos.1” in Las ciudades invisibles, Madrid, Ediciones Siruela, 2001.
[21] Esta distinción la matiza Massimo Cacciari en “Dialéctica de lo negativo en las épocas de la metrópoli” en De la vanguardia a la metrópoli. Crítica radical a la arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1972.
[22] Georg Simmel, “Las grandes urbes y la vida del espíritu” en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, p. 380, Barcelona, Península, 2001.,
[23] Del flâneur se hablará en el epígrafe siguiente, para mostrar cómo la estancia de Horacio Oliveira en París es la de un flâneur.
[24] W. Benjamin, Das Passagen-Werk, p. 575, in Gesammelte Schriften, V, Frankfurt, Suhrkamp, 1982. Citado por David Frisby en op. Cit.. p. 387.
[25] Walter Benjamin, Poesía y capitalismo. Iluminaciones II, Madrid, Taurus, 1980.
[26] Así dice una guía ilustrada del París de 1852. Citado por Walter Benjamin, ibid. p. 51.
[27] Benjamin, ibid., p. 56.
[28] David Viñas, “Cortázar y la fundación mitológica de París” en Literatura argentina y realidad política: De Sarmiento a Cortázar, Buenos Aires, Siglo XXI, 1974.
[29] Cita de Benjamin en Poesía y capitalismo. Iluminaciones II, op. cit, p. 175.
[30] Charles Baudelaire, El pintor de la vida moderna, op. Cit.
[31] Julio Cortázar, Rayuela, (2), op. Cit.
[32] Julio Cortázar, Rayuela, (1), op. Cit.
[33] Julio Cortázar, ibid. (1).
[34] Comíamos hamburgers en el Carrefour de l’Odéon, y nos íbamos en bicicleta a Montparnasse, a cualquier hotel, a cualquier almohada. Pero otras veces seguíamos hasta la Porte d’Orleans, conocíamos cada vez mejor la zona de terrenos baldíos que hay más allá del Boulevard Jourdan, donde a veces a medianoche se reunían los del Club de la Serpiente para hablar con un vidente ciego, paradoja estimulante.
Julio Cortázar, Rayuela, (1), ibid.
[35] Y entonces en esos días íbamos a los cineclubs a ver películas mudas […] pero de repente pasaba por ahí Harold Lloyd y entonces te sacudías del agua del sueño y al final te convencías de que todo había estado muy bien, y que Pabst y que Fritz Lang.
Julio Cortázar, Rayuela, (1), ibid.
[36] Julio Cortázar, Rayuela, (23), ibid.
[37] Recordemos a la famosa Berthe Morisot, pintada por Manet y por tantos otros en el siglo XIX. Una joven burguesa prototipo de la mujer con dinero en esa época. Quizás, y sólo como hipótesis, Berthe Morisot sirviera de canon a Cortázar en el nombre de Berthe Trépat.
[38] Julio Cortázar, Rayuela, (23), op. Cit.
