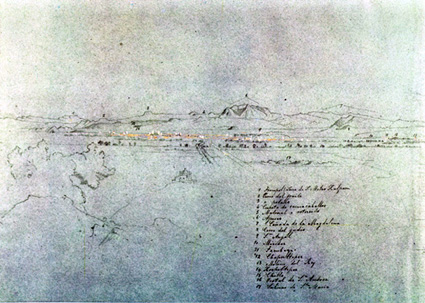
PANORAMA DE MÉXICO
José Zorrilla
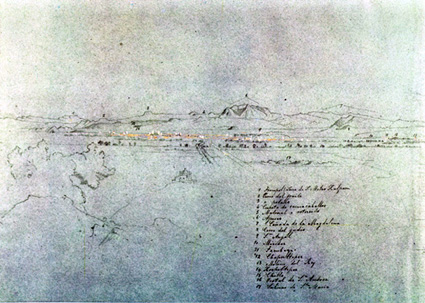
El valle de México visto desde Guadalupe. J M Velasco
En 1855 llega D. José Zorrilla a México, llevado por el fracaso matrimonial y alguna decepción amorosa. Once años pasados ahí se reflejan en dos libros: “El drama del alma: Algo sobre México y Maximiliano” y “La flor de los recuerdos”. La segunda parte de éste es una carta, “México y los mexicanos”, dirigida a su amigo, el así mismo escritor romántico Ángel Saavedra, Duque de Rivas, en la que habla de literatura mexicana, pero también, en lo que constituye el primer capítulo y lleva por título “Panorama de México”, de paisaje, costumbres, gentes, política… Es este primer capítulo el que reproducimos aquí.
●
No se encuentra tal vez en ningún punto del globo un paisaje cuyo panorama sea comparable con el del valle de México; porque hallándose situado a una elevación de cerca de 7 500 pies sobre el nivel del mar, y abarcando la extensión de una magnífica llanura de 67 leguas de circunferencia, cuyos horizontes cierran por todas partes las más pintorescas montañas, la limpidez y enrarecimiento de su atmósfera hacen que el sol ilumine su perspectiva con unos tonos de luz suavísimos: y la diafanidad del aire interpuesto deja percibir a la vista, con una admirable claridad los más lejanos objetos de los últimos términos del paisaje. El ojo del europeo no puede apreciar ni las distancias ni la magnitud de los múltiples y variados accidentes de este mágico panorama, hasta que su pupila se acostumbra a contemplarles y hasta que los repetidos desengaños de la experiencia le enseñan a rectificar la inexactitud de sus primeros cálculos. Este fenómeno se nota de la manera más palpable, al tomar el lápiz para tantear sobre el papel o el lienzo cualquiera de sus ricos puntos de vista. Según se van apuntando los objetos que llenan su primer término, se van aglomerando y viniendo encima los del segundo y el último; la transparencia de la atmósfera hace que todos se acusen con poca diferencia de tamaño y con la misma claridad, a pesar de lo vario de las distancias; el boceto se llena pronto con los primeros términos y se declara escaso para los últimos: la mano cree que el ojo se equivoca, y corrige y disminuye sus trazos: el ojo cree que la mano desobediente es la que yerra, y la inteligencia concluye por concebir que necesita calcular con una exacta y matemática precisión las proporciones del cuadro, para poder extenderle sobre el papel o el lienzo como los ojos le ven y la mente le concibe. El cielo de México, de un azul tibio, trasparente y limpio de nubes como el de Madrid, lleva sobre éste la ventaja del clima, que da a su limpidez una estabilidad casi inalterable, y brilla en el verano sin aquella irradiación insoportable de nuestra atmósfera de fuego, y sin la crudeza de su temperatura glacial en el rigor del invierno. Las lagunas de Texcoco y Chalco, que se dilatan al oriente de la ciudad en una extensión de 14 leguas, quiebran los rayos de la luz en la tranquila superficie de sus aguas, como en los losanges desiguales de un roto espejo, y se la devuelven al cielo que la desparrama en hebras de oro en sus siempre verdes campiñas. Ver la salida y la puesta del sol desde las lomas de San Ángel o de Tacubaya, es un espectáculo del cual la poesía no puede hacer descripción, ni la imaginación formarse idea sin presenciarle. A la salida del sol, se ve la blanca ciudad de México destacarse sobre el espléndido cortinaje de púrpura desplegado sobre el horizonte, como uno de esos complicados y primorosos palacios que los chinos labran en el marfil, colocándolos en el quitasol de plumas rojas de guacamayo de un mandarín corpulento; vista a la luz de incendio de la ultima hora de la tarde, parece la isla de oro de un cuento de las mil y una noches, flotando sobre la zona azul que tiende tras de la ciudad el agua trémula de la laguna, y cobijada por el soberbio pabellón de su cristalino firmamento: que tiñen los reflejos del sol poniente con purísimas tintas opalinas, abigarrándole por los horizontes con caprichosas ráfagas de púrpura y amaranto, prendidas en las crestas verdes de las montañas como los lambrequines rojos del capacete de un rey de la edad media. Dos montañas gemelas, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en cuyo seno hirvieron en otro tiempo dos volcanes y cuya parda mole corona hoy, como un turbante africano la faz morena de un beduino, un gigantesco y redondo copo de perpetua nieve, dominan este espectáculo sorprendente, como las hijas gemelas de un califa persa presiden, sentadas en una alkatifa de cachemira, la última danza de sus esclavas en medio de los voluptuosos jardines de su harén. Y estas dos montañas gemelas, que elevan eternamente sus blancas crestas sobre el valle de México, recuerdan sin cesar a los mexicanos que hay otros climas sobre la tierra, cuyos moradores se despiertan todos los inviernos para ver el fondo de sus valles revestido por largo tiempo con aquel manto blanco, que ellos miran con asombro servir solamente de tocado para sus cabezas; pero las brisas heladas del Popocatepetl y del Iztaccíhuatl bajan muy rara vez a ensañarse sobre la perenne y exuberante vegetación de su siempre florido valle; pues aunque se abren en la superficie por las orlas de las lagunas, como jirones hechos en una rica alfombra, franjas estériles de terrenos salinos, debidos a la rápida evaporación de las aguas bajo su enrarecido ambiente, matiza en toda estación la mayor parte del valle la verdura incesantemente mantenida por árboles, yerbas y plantas, que nunca se desnudan completamente de su frescura ni de sus hojas. En él puede afirmarse con verdad que no hay invierno ni verano; pues las estaciones se suceden con imperceptible diferencia en la temperatura, y la tierra no cesa de producir en ninguna. El pueblo indígena usa en todas, sin peligro para su salud, el mismo ligero traje, compuesto de un pantalón de lienzo, una camisa, un sombrero de paja y el imprescindible sarape o una manta, que le sirve de capa por el día y de cama por la noche. Los indios campesinos viven en todos tiempos en unos jacales o chozas de tejamanil, o de pencas de maguey (agave, la pita de Andalucía), en cuyas desabrigadas habitaciones no les son molestos más que los aguaceros de la estación de las lluvias; la tierra, madre generosa del labrador, le centuplica la semilla sembrada en todo tiempo: y a veces, a lo largo de los caminos que recorre, ve con asombro el curioso extranjero a un indígena ocupado en sembrar o arar una tierra, inmediata a otra en la cual su vecino está segando su ya sazonada cosecha. Los mexicanos, acostumbrados desde niños a la belleza, templanza y feracidad de su rico valle, no las aprecian en su valor hasta que salen de su país: y entonces concibo yo que les sea ingrata la vida de cualquier otro: la del mediodía y los trópicos por su luz deslumbradora y sus bochornosos calores, y la del norte por sus insoportables fríos y la oscuridad de su siempre nublada atmósfera.
En una palabra, mi querido duque, el valle de México es la estancia más grata para detenerse a reposar en la mitad del viaje fatigoso de la vida, y el panorama más risueño y más espléndidamente iluminado que existe en el universo.
La ciudad, fundada por los antiguos en no muy conveniente lugar, pues está expuesta a inundaciones producidas por el desnivel de las lagunas en la estación de las lluvias, y sin poseer esos colosales monumentos arquitectónicos, aquellas indelebles del saber de Grecia y del poder de Roma, ni esos afiligranados edificios góticos de la Edad Media que tan suntuosamente decoran nuestras capitales de Europa, porque su fundación no se remonta a épocas tan atrasadas, está sin embargo formada de bellos y simétricos edificios tendidos en calles uniformemente rectas, cuyas líneas cortan por todas partes infinitas cúpulas y campanarios de parroquias y monasterios. Ya sabe usted, puesto que no soy yo el primero que lo dice, que donde quiera que llegan a dominar, los ingleses establecen una factoría, los franceses un teatro y un salón de baile, y los españoles un convento: y México tiene tantos de estos últimos, que apenas hay calle sobre la cual no se abra el enverjado pórtico de alguna iglesia, o no se cierren algunas de sus ventanas con las espesas celosías de algún convento de monjas: lo cual, dando a la ciudad el tranquilo y misterioso carácter de las nuestras, la impregna de una atracción simpática para los españoles, que encuentran en ella por todas partes recuerdos y semejanzas de las poblaciones de su patria. Mas como no me propongo en mis cartas hacer alarde de la sesuda madurez de un filósofo, ni de la minuciosa exactitud de un cronista, ni de la pesada erudición de un anticuario, sino de extender mis impresiones sobre el papel con la ligereza y el ilógico desorden de un poeta, le haré a usted gracia de todo detalle topográfico y de toda arqueológica descripción de edificios, diciéndole sólo, por ahora, que el palacio de los virreyes, el colegio de minería y la catedral son dignos de la atención del curioso viajero y del aplicado artista: especialmente la última, que aislada por sus cuatro frentes, eleva su principal fachada, con sus puertas del renacimiento y sus bellos adornos platerescos, sobre una plaza espaciosa, cuyo cuadro se cierra con sólido caserío de vistoso balconaje, y sostenido en su mayor parte por numerosos pilares. Sus casas, coronadas de planas azoteas con pretiles y balaustrados rematados en macetones, no ofenden la vista con aquellas abominables tejas encarnadas de nuestras castillas; y contemplada la ciudad a vista de pájaro, recuerda las alegres ciudades de Andalucía; y positivamente la de México es la más alegre y bulliciosa del mundo; porque raro es el día en el cual un aniversario nacional, una fiesta religiosa, un monjío, un simulacro militar, o al menos una fausta noticia, no se celebra con campaneo triunfal, alarmadores cañonazos y estruendosa cohetería. Jamás he recorrido el más estrecho territorio, ni he hecho el más limitado viaje por carretera ni senda de su hermoso valle, sin tropezar en ellas con indios cargados de cruces, faroles, ciriales o castillos de pólvora, destinados a la función de algún inmediato pueblo.
Los mexicanos son en general ostentosos en sus casas, cuyos patios apilarados, que sustentan corredores cargados de macetas, comunican a sus aposentos la luz y el aire que no necesitan mitigarse en tan benigno clima: un carruaje, siempre pronto al servicio, ocupa el fondo del patio en las casas de las familias acomodadas, cuyas habitaciones decoran el mueblaje, las tapicerías y los estucados de las capitales de Europa: a pesar de que estos artículos de lujo, bien sea por el exceso con que les recargan los comerciantes, o bien por los derechos con que están gravados, se adquieren a precios exorbitantes. Las casas de don Eustaquio Barrón, de don Gregorio Mier y Terán, Palacio de Buenavista de la viuda de Pérez Galvez, y lo que hoy es Hotel de Iturbide en la ciudad, y las del conde de la Cortina, Escanden y Adalid en el campo, ostentan un exquisito gusto o una positiva opulencia.
Los mexicanos son corteses y francos en su manera de recibir: el extranjero puede penetrar en sus aposentos interiores y en sus jardines desde su segunda visita; y con poco que le acrediten sus circunstancias o sus recomendaciones, está seguro de ser invitado a su mesa y admitido en la intimidad de su familia. Son espléndidos en sus convites, y en sus mesas luce al lado de la porcelana de Sévres, la cristalería bohemia y las mantelerías alemanas, la maciza argentería cifrada o blasonada, que acusa la antigüedad de sus solares y la estima en que tienen a sus mayores. Su pronunciación, de la cual están desterradas las zetas y las elles, y las inflexiones suaves y musicales de su acento, hacen muy agradable su conversación; especialmente la de las señoras, cuyo órgano vocal está timbrado en un tono de una sonoridad dulce y poco aguda, como la voz de todos los pueblos que respiran una atmósfera cargada de sales, o que habitan las orillas del mar, como la de las mujeres de Cádiz, Nápoles y Venecia.
El tipo de las mexicanas tiene mucha afinidad con el de las de la antigua reina del Adriático: su estatura es mediana y rara vez alcanza grandes proporciones: sus manos y sus pies son pequeños, y cifran su amor propio en el reducido tamaño y el esmero con que se calzan. Su andar es resuelto y airoso como el de las andaluzas: su cabellera rica, y el color de su tez, más moreno que blanco, está en general templado con una suavísima tinta de palidez, a cuyo color dan ellas, y no sin propiedad, el epíteto de "apiñonado". Su traje de sociedad es el mismo que el de las europeas, siguiendo las modas francesas; pero aún conservan la mantilla y se sirven del abanico como las españolas. Las mujeres del pueblo tienen, como las de nuestras provincias de Andalucía, grande afición a los colores vivos y a los ondulantes faralás, con los cuales orlan la falda superior de sus vestidos; pero su lujo principal estriba en la limpieza y bordados de sus enaguas, cuyos festonados picos dejan más largos que la falda exterior; comprendiendo a todas las de que su traje se compone, bajo el nombre general de naguas, y sujetándolas al talle con una faja de seda, cuyos extremos dejan colgar de su cintura con una gracia característica del país. El traje de los hombres, que se compone de chaqueta y pantalón, está sobrecargado de botonaduras y herretes de plata y oro, como los arneses de sus caballos y las toquillas de sus sombreros: todo su traje está en fin calculado para montar. Y en verdad que son gallardos y consumados jinetes; y siendo sus caballos de raza fina, ligera y airosa, y usando de sillas de grande seguridad y de frenos de poderosa palanca, se lanzan en sus diversiones ecuestres a ejercicios de inmediato riesgo y de extraordinaria destreza. Grandemente aficionados a la música y al baile, y dotados de grande instinto para aquélla, tienen profesores que como Marsan, Oviedo y otros, merecen el nombre de tales: y pueden contarse en la buena sociedad mexicana aficionadas que, como las señoritas Amat y Arellano, rayan en profesoras. Esta última, a quien son familiares varios idiomas europeos, conoce y canta en su lengua original todas las canciones populares y características de estas naciones. La música popular mexicana, como todo lo que caracteriza la nacionalidad de un pueblo, rebosa en originalidad. Sus instrumentos son una harpa pequeña y sin pedales, de agradabilísimo sonido, y que tocan con una admirable limpieza de ejecución; una guitarra de siete dobles cuerdas metálicas, de caja oval y de largo mástil que sirve de tiple y que pulsan con una púa de nácar; otra guitarra de grandes dimensiones y de cuerdas de tripa que lleva los bajos, a la cual llaman bandolón, el salterio que llaman dulzaina y la bandurria a la cual llaman jaranita. No puede usted figurarse el maravilloso efecto que produce la combinación de estos instrumentos con una flauta que lleva el cantabile, y un cornetín de pistón o una trompa de llaves que ataca vigorosamente los compases de bravura. Con estos instrumentos forman una orquesta, que ejecuta con una prodigiosa exactitud y afinación las sinfonías más difíciles y las variaciones más complicadas de los modernos maestros europeos: y acontece mil veces que entre los ocho músicos que componen esta orquesta popular, hay dos o tres que no conocen una nota y tocan de oído. La música de las canciones mexicanas recuerda, como las botonaduras, los alamares y los bordados de sus trajes, los aires característicos de los bailes y cantares que alegran las alamedas que riegan el Darro y Guadalquivir; pero las modificaciones que en ella han hecho el tiempo, la distancia y el carácter del pueblo en que se ha naturalizado, la han regenerado de tal manera, que sólo reconoce su origen el corazón y el oído del que niño se adurmió con sus cadencias, y las recordó ya adulto en extranjera tierra, donde le halagaron los dulces sueños de su memoria. El jarabe, que rompe franca y resueltamente en unos compases de boleras, se aparta ya de este aire español desde la mitad de su primera parte: las cadencias de la copla, en cuyos compases hay más notas que las que requieren las reglas del contrapunto, se sostienen o se quiebran de una manera tan agradablemente extraña y original, que hasta que el oído no se hace a ellas se le figura que el cantador se ha perdido; y su acompañamiento de baile sale de tonos y ondula y se mece, y se rasga en armonías, arpegios y trinos tan profusamente ricos y nutridos de notas, volviendo mil veces sobre sí mismo por medio de transiciones tan inesperadas, que los músicos de todos los países y de todas las escuelas escuchan con placer hasta el último de aquellos compases, que acompañan generalmente un baile tan gracioso y tan picante como el saltarello y la tarantela de Nápoles, las jotas de Aragón y las corraleras de Sevilla.
Las mexicanas del pueblo bailan el jarabe con una languidez y un abandono tan incentivos, como nuestros pueblos del mediodía sus expresivas danzas. El jarabe, música y baile, es el aire más popular en toda la República mexicana: y es acaso de todos los aires nacionales conocidos, el más rico y complicado en pasos y en armonías; los cuales, como los de nuestras playeras y rondeñas, resistiendo a los esfuerzos de los extranjeros, no pueden jamás ser ejecutados con perfección por manos ni pies que no sean mexicanos. Tengo por excusado advertir a usted: que las mexicanas de la buena sociedad no bailan ya más que la schotisch, la polka-mazurca y esos bailes de los pueblos del norte, que parecen inventados expresamente para hacer dormir de pie a los del mediodía: aún quedan sin embargo algunas señoras, que en la sociedad íntima y en las fiestas familiares de sus haciendas, le bailan con gran contentamiento y aplauso de los que apreciamos, con la imparcialidad de los hombres de arte, la poesía, el carácter y los recuerdos nacionales de todos los países: y le bailan, mi querido Ángel, como la duquesa de Alba, y otras de nuestras nobles señoras españolas no se desdeñaban en otro tiempo bailar nuestros bailes, es decir, sin que el decoro y la dignidad de la dama hagan desmerecer un quilate de su gracia original al movimiento onduloso del cuello y de la cabeza, a la cimbradora flexibilidad del talle, y a las atrevidas mudanzas de los enanos pies: que son absolutamente peculiares dotes de la mujer y del baile mexicano.
Los mexicanos, a pesar del abandono en que sus gobiernos han dejado yacer la educación del pueblo, imposibilitados de atender a la propagación de los estudios por la inestabilidad en que continuamente les han tenido los vaivenes y disturbios políticos, poseen hombres de ciencia y de vastos conocimientos en los diversos ramos del saber humano avanzados por los adelantos del siglo: y los ingleses, franceses, italianos y alemanes, encuentran pronto sociedad y amistades en México, especialmente en la juventud entre la cual están muy extendidos los idiomas de aquellas naciones. Desgraciadamente la mayor parte de los extranjeros que han visitado su república, después de recibir la pródiga y obsequiosa hospitalidad de los mexicanos, les han tratado rudamente en los escritos que de ellos y de sus cosas han publicado en Europa: y empeñados en no mirarles más que a través del prisma político, ya por falta de observación, ya por espíritu egoísta de un nacionalismo mal entendido, ya por la manía de aplicar a las costumbres de los pueblos americanos la misma medida que a los de París y Londres, o ya en fin, afectados por sus primeras impresiones y sin detenerse a investigar las causas de los efectos, no han comprendido o han denigrado su carácter nacional. Las costumbres de todos los pueblos son hijas de sus necesidades; y los mexicanos en su benigno clima tienen pocas, y aun estas pocas difieren de las muchas a que están sujetos los países crudos del norte; de aquí estas costumbres tan distintas de aquéllas. Pero si al estudiar las de una nación, sólo aprecia el extranjero las que tienen analogía con las de la suya, despreciando las que de ellas se alejan, no se pone en el verdadero punto de vista para estudiarlas, y no las comprenderá jamás. ¿Qué inglés escribió nunca con acierto de las de la moderna Andalucía, si empezó por no comprender la gracia de su verbosidad picante y de doble sentido, ni el valor de su pronunciación morisca y semibárbara, pero llena de bizarra originalidad y de inculta poesía? Esta conducta de los extranjeros ha engendrado en el corazón de los mexicanos una secreta desconfianza hacia los que venimos después de aquellos a su bella y hoy independiente patria: y aunque esta desconfianza no les impide hacernos una acogida tan benévola y hospitalaria como a los primeros, están predispuestos a interpretar desfavorablemente nuestras intenciones, recelando siempre que al volvernos a hallar fuera de su país, les tratemos en nuestros escritos con la misma parcialidad agresiva que el alemán Lowenstern, Mr. Chevalier, Misis C. y otros; los cuales al hallar tintas tan negras para bosquejar el cuadro de sus defectos, no encontraron una suave y delicada para colorear el de sus buenas cualidades, ni supieron buscar un lente exacto, sin aumento ni disminución, para examinar las causas engendradoras de los unos y de las otras. Desgraciadamente es verdad que la industria, la agricultura y las mejoras materiales, reconocidas ya como indispensables para el bienestar de los pueblos según los adelantos y exigencias de la época, están todavía en México en evidente retraso; sin embargo, si nos empeñáramos en apurar las causas de los obstáculos que se han opuesto hasta ahora a sus adelantos materiales, ¿quién sabe si no las hallaríamos más en el interés ajeno que en su falta propia?
El propietario mexicano no puede hacer más que pagar las no escasas contribuciones que pesan sobre sus fincas, y comprar a los comerciantes extranjeros, al precio que ellos les ponen, los artículos que no produce su industria, para tener su casa bajo el pie de lujo y comodidades que los adelantos del siglo ponen al alcance de las menos acaudaladas familias de Europa; protegiendo en sus posesiones la introducción de las mejoras y los inventos útiles importados de otras naciones más avanzadas; pero el propietario y el particular no pueden extender su protección más allá de las cercas de sus posesiones y haciendas: los particulares no pueden, sino por medio de la asociación, patrocinada vigorosamente por los gobiernos, construir puentes y acueductos, abrir carreteras en los terrenos ásperos y ferrocarriles y canales en los llanos, ni embellecer las poblaciones con paseos, institutos y monumentos públicos: y si la industria no avanza según las exigencias de la época, si las letras no florecen, si las artes se ven faltas de estímulo, si los pueblos no mejoran rápidamente de costumbres porque la instrucción no está al alcance de sus últimas clases, si los caminos se inutilizan por el abandono, si faltan asilos de mendicidad y las calles de las grandes ciudades están llenas de mendigos por el día y de rateros por la noche, y si la agricultura se encuentra escasa de brazos y de instrumentos de labor, no es culpa de los mexicanos ricos que compran cuanto necesitan a fuerza de oro donde lo encuentran, o se lo hacen traer del extranjero con enormes gastos; no es culpa de los propietarios y hacendados que, manteniendo con el laboreo de sus fincas cientos de familias menesterosas, tienen que malvender sus semillas por falta de exportación, para dar cabida en sus trojes a las de la cosecha venidera; sino de sus gobiernos que se ven a su vez obligados a desatender las mejoras materiales y arrancar los brazos de las labores, para hacer soldados con que sofocar las perpetuas insurrecciones de los departamentos.
Pero acaso, me preguntará usted ahora, ¿y en qué consiste que esos gobiernos hallen tan poca estabilidad y esos pueblos estén agitados por esa perpetua inquietud? ¡Ay amigo mío! Si en lugar de ser un poeta vagabundo, incapaz de profundizar ninguna materia grave por mi falta de saber y por la versatilidad de mi carácter, fuera yo un filósofo pensador y sesudo, un hacendista calculador, un estadista lleno de experiencia en materias de gobernación y de economía política, o a lo menos un diputado energúmeno de la oposición o un político de cualquier especie, aunque fuera de aquellos a quienes Quevedo llamaba en su Gran tacaño "locos repúblicos y de gobierno", tal vez me arriesgaría a dar a usted una respuesta a su pregunta: Pero en mi supina ignorancia, en mi absoluta incompetencia para semejantes cuestiones, no puedo hacer más que una observación general, aplicable a todos los pueblos y a todas las revoluciones del mundo. Cuando una nación se ve trabajada largo tiempo por las revoluciones, bien sea porque en ella se efectúe una de esas regeneraciones sociales que traen irremisiblemente consigo el transcurso de los siglos y el adelanto y perfeccionamiento de los conocimientos humanos, bien sea por un cambio de dinastía o de dominación, que engendren en su seno la fermentación de dos principios y por consiguiente de dos partidos incompatibles uno con otro, la revolución producida por la pugna continua de estos dos principios penetra al fin en todos sus pueblos, en todas sus familias y en todos sus intereses privados, necesariamente arraigados e inseparables del suelo patrio. Cuanto más cuerpo va tomando este incendio político, cuanto más se prolonga la guerra civil, se van exagerando más estos principios, más se van extendiendo sus influencias, más prosélitos va ganando para sí cada cual; los sucesos, favorables para unos, los trae al partido innovador; desfavorables para otros, arrastra a éstos a las filas de la oposición, les aparta de sus hogares, de sus familias y de sus intereses; y la agricultura y la industria, los negocios en fin en los cuales se empleaban, se resienten de su falta. La mayor parte de los que tienen capitales que arriesgar, aguarda para ponerles en circulación a que se calme la tempestad política y a que el país se sosiegue; pero el país tarda mucho en serenarse, porque esta desconfianza general, teniendo alejados los capitales de los negocios, mantiene a los pueblos en la misma agitación: y al fin tienen que filiarse en uno u otro partido y engolfarse en la política hasta los más pacíficos o indiferentes ciudadanos. Entonces paralizada la industria, entorpecido el comercio, olvidadas las ciencias, improductivas las artes, inseguras o arriesgadas casi todas las especulaciones, incierta la agricultura de para quien siembra las cosechas, todos los que carecen de capitales seguros y de rentas con que vivir independientes, van a ampararse del gobierno diciéndole: "puesto que no hallo industria, ni comercio, ni ciencia, ni artes, ni especulación, ni agricultura que me mantengan, empléame". Y la nación entera quiere vivir del erario; mas como no hay gobierno que pueda emplear a toda su nación, los que no son por él empleados se vuelven sus enemigos: y no dándoles espera la necesidad, van muy pronto a buscar remedio a ella en el campo de la revolución.
Llegadas las cosas a tal estado, los principios se exageran, las opiniones se exaltan: y exasperadas con el tiempo y los sucesos adversos, llegan al fin a convertirse en un fanatismo político: el peor de todos los fanatismos, porque no es hijo de una fe verdadera, ni de una convicción sólida, sino de unas opiniones inspiradas tal vez por la fuerza de las circunstancias, y por las necesidades personales del momento: opiniones de las cuales no participaríamos ciertamente, ni serían apoyadas por nuestras creencias y convicciones, si hubieran sido otras nuestras circunstancias y nos hubieran dejado tiempo para examinarlas, y libertad para elegirlas. Este fanatismo, tanto más intolerante y tanto más frenético, cuanto más absurdo nos le presentan a solas nuestro recto juicio y nuestra inflexible conciencia, sostenido no más por un quisquilloso amor propio, por un interés personal que tenemos vergüenza de reconocer y que nos resistimos a confesar, y por una terquedad indigna de la razón humana, engendra en los corazones de los hombres más leales intentos mezquinos, pasiones villanas, odios injustos, juicios temerarios, antipatías personales que, dando sólo por resultado las más absurdas preocupaciones, las más infundadas calumnias, las más patentes injusticias, oponen una barrera casi insuperable a la paz necesaria para la prosperidad de las naciones, a la calma precisa para plantear los adelantos de su civilización y para la moralización de su sociedad. En estos países, agitados por semejantes revoluciones, y llegados ya a semejante situación, basta que un partido dominador, aunque gobierne con legalidad y buena fe, proponga el mejor plan de conciliación universal, la reforma más útil y más perentoriamente precisa, para que el opuesto partido la declare absurda, perjudicial y hasta atentatoria a los intereses, al honor, y a las creencias de la patria; basta que un hombre (hasta entonces buen ciudadano, buen padre de familia, buen amigo y de talentos y virtudes incontestables), prestando oídos al sentido común, reconozca por conveniente aquel plan o por útil aquella reforma, para que el bando a que pertenece se juzgue vendido por él y le llame inmediatamente traidor, apóstata, prevaricador y tal vez hereje. De aquí la división de las familias, la discordia entre las razas y los pueblos que por intereses y simpatías debieron estar unidos; de aquí las vejaciones, los destierros, las expatriaciones voluntarias o forzosas, la desconfianza universal, el estado eterno del sobresalto de los corazones, y el desarreglo general interior de la máquina política. ¿Y quién exige de los gobiernos de un país en semejante situación que se curen del porvenir? Harto harán con pensar en el día presente.
Estas desconsoladoras verdades, y esta historia tan lamentable como verdadera de los vicios y crímenes políticos de todas las revoluciones modernas, aplicables a todos los países, pierden mucho de su carácter siniestro, y de su negro colorido al ser aplicadas al pueblo mexicano. En él fermentan sin cesar las guerras civiles, se suceden unos a otros los pronunciamientos, y puede decirse que esta agitación febril es el estado normal de la nación; pero sus revoluciones no dejan detrás de sí, como las de Inglaterra, Francia y otras naciones europeas, un rastro de sangre y una página negra en los anales de su historia. Es un estado de fiebre política crónica, semejante a la exaltación febril de un hombre que se connaturaliza con un clima insalubre, que se apercibe ya de sus síntomas con indiferencia, y cuyas crisis no le infunden recelo alguno por su existencia. Al leer los periódicos, al oír las narraciones y al contemplar las continuas alarmas de los mexicanos, teme el extranjero presenciar de un momento a otro las más espantosas catástrofes. En cuanto las cuestiones políticas se enmarañan un poco, en cuanto las relaciones diplomáticas se agrian algún tanto, no se ven más que movimientos de tropas, levas y preparativos de campaña y de defensa: no se habla más que de próximas conflagraciones, de conspiraciones extensamente ramificadas, de sorpresas hechas por la policía, y de decretos de proscripción. Cuando el río suena agua o piedras lleva: positivamente la conspiración o el pronunciamiento se cuajan al son de estos rumores, y al fin estallan. Una población o un departamento se pronuncia; llega la noticia a la capital y tras ella las más alarmantes nuevas; al pasar éstas por las bocas de los políticos toman un gigantesco incremento: los partidarios del gobierno pintan a los insurreccionados como hordas de salvajes atropelladores del derecho de gentes, salteadores de las propiedades, y capaces de toda especie de desafueros: los partidarios de éstos, dan a los del gobierno por forajidos desesperados quienes, viendo ya que llevan lo peor, se entregan a los mayores excesos y cometen las más infames vejaciones y tropelías en el terreno que ocupan, ejerciendo sobre los rendidos y prisioneros venganzas de inaudita atrocidad. Entre tanto sigue la lucha, que dura a veces meses enteros y de cuya historia es imposible ver la verdad a través de tal nublado de mentiras. Al cabo como todo lo que comienza toca a su fin, la revolución necesariamente tiene que vencer o que ser sofocada. En ambos casos, si los hechos fuesen acordes con las palabras, si las consecuencias correspondiesen a las prevenciones, cualquiera diría que el triunfo de la revolución iba a traer detrás de sí el saqueo de la capital, o el degüello de todo empleado del gobierno derrocado, o en fin una completa dislocación social: y por el contrario, a ser el gobierno el vencedor, iba a manchar su victoria con fusilamientos, destierros y confiscaciones, hasta deshacerse de la mitad de la nación que no profesa sus principios: pues bien, no; los mexicanos tienen más talento, más fraternidad, más civilización y mejor carácter que los que les atribuimos los extranjeros, y que los que les dan al parecer las relaciones de su historia escrita y de su historia tradicional de sus últimos veinte años. Vencida o triunfante, averiguados los hechos, al concluir la revolución, se ve que no sólo son apócrifas todas las inauditas atrocidades achacadas a ambos partidos, sino que todo ha pasado mucho mejor que en otras naciones más cultas; y he aquí lo que sucede. Salvo los que han sucumbido en las acciones de guerra, o los que han sido víctimas del primer ímpetu de la victoria, si la revolución es la que ha vencido, los más comprometidos partidarios del gobierno caído y sus principales corifeos, evitan el encuentro de los victoriosos, sustrayéndose de ellos en las casas y las haciendas de sus amigos, mientras aquéllos celebran su triunfo con repiques, salvas, cohetes, iluminación, fiestas y procesiones: y al cabo de veinte días de oscuridad o de ausencia, vuelven a aparecer en la escena social, sin que les inquiete en lo más mínimo el encono de los nuevos dominadores. Si la revolución es vencida, mientras el gobierno repica a su vez, los revolucionarios se despiden de sus jefes, se dispersan y se amparan de sus amigos en los pueblos, ranchos, y haciendas inmediatas al departamento que fue teatro de la guerra: a donde les sigue pero rara vez les persigue la vigilancia del gobierno vencedor; y por poco que un pariente o un amigo abogue por ellos con el gobierno, vuelven a sus hogares tranquilamente: todo queda en calma por algunos meses, y hasta otra.
De estos hechos sacan algunos políticos extranjeros, que no quieren ver más que la superficie de las cosas, la errónea consecuencia de que los mexicanos son de un carácter díscolo, inquieto y desapacible, ineptos para gobernarse por sí mismos, incapaces de la ilustración a la cual indudablemente conduce a los pueblos la civilización moderna; pero yo que (sin duda porque no soy político) no creo en las virtudes políticas ni en sus teorías, tengo para mí que estos hechos prueban al contrario que los mexicanos, cuyos odios y venganzas políticas tienen tan benignas consecuencias en sus guerras civiles, cuyos instintos de fraternidad, tolerancia y hospitalidad sobreviven a treinta años de discordias, a pesar de las cuales subsisten todavía universidades, academias e institutos científicos productores de hombres respetables por su saber y de quienes hablaré más adelante, si alcanzaran algún día otros veinte años de gobierno estable, capaz de dirigir sus buenos instintos y su carácter flexible y dócil, se elevarían rápidamente a la altura de las naciones europeas.
Y al llegar a este párrafo de mi carta, mi querido duque, yo mismo me asusto de la hondura en que me he metido, y me digo con el portugués: cu mesmo me teño miedo, y me temo que usted y los mexicanos, si llegan algún día a leer esta carta, me pregunten con una carcajada poco halagüeña para mi amor propio: "¿Y a usted quién le mete donde no le llaman, ni a dar su parecer donde no se le piden, ni a arreglar la casa ajena sin autorización de su dueño?" A cuya triple pregunta, responderé con un cuentecito cuya aplicación, hecha por mí contra mí mismo, podrá probar que cuando cometo la torpeza de meterme donde no me llaman, no me falta talento para echarme fuera antes de que me adviertan de que no estoy en mi lugar. Mi cuento es éste: Un gallego que se llamaba Pedro y que jamás había visto un papagayo, fue a servir a Madrid: y pasando por el prado en hora en que el paseo estaba desierto, vio posado en un árbol uno de aquellos pájaros escapado sin duda de alguna inmediata casa. Acercóse el gallego a contemplar tan extraño volátil: y como el ave doméstica permanecía con la mayor tranquilidad en su rama, antojósele cogerla, y empezó a trepar al árbol. El loro, que atendía al nombre de Perico y que había aprendido algunas frases en las cuales entraba su nombre, cuando el gallego encaramado en las ramas se preparaba a echarle mano, dijo de repente: "Buenos días, Perico"; a cuya salutación el asombrado gallego, echando respetuosamente mano al sombrero, dijo al papagayo: "Su merced perdone: creí que era pájaro": y se bajó del árbol.
Yo hago lo mismo: en cuanto la política me da los buenos días, me bajo de su árbol.