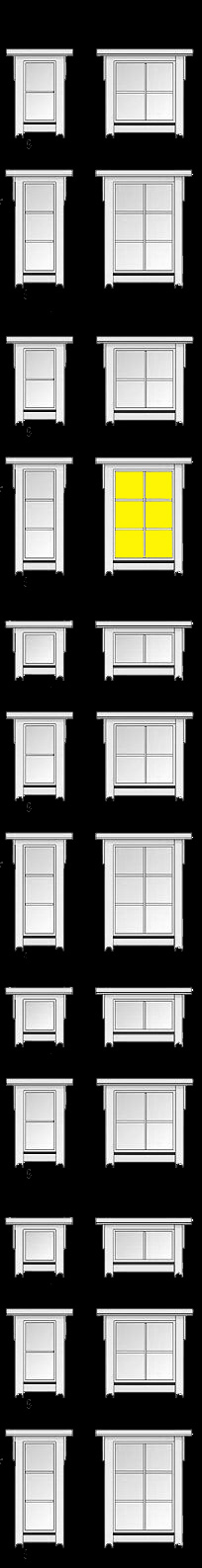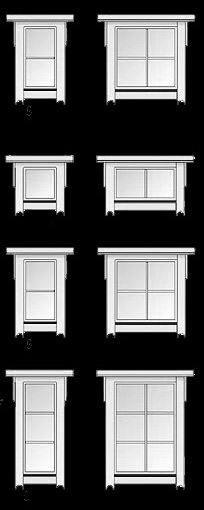|
|
Sin habérselo propuesto decidió no volver a vestirse nunca más. De golpe imaginó toda clase de funestas consecuencias. El desprecio, la ruina, probablemente una celda obscura entre delincuentes acostumbrados a roer hasta el tuétano de sus víctimas. Pero estaba decidido. A esas horas de la madrugada ya no era posible volver atrás. De un impulso seco levantó la espalda. Durante unos segundos permaneció quieto al borde de la cama. Entonces decidió empezar. Caminó hacia el baño y se miró al espejo. Una última revisión a su cuerpo lo apremiaba como el signo hueco de un elogio silencioso. Ahí, de pie, parado como un verdadero hombre, frente a su cabal humanidad se acicaló el bigote, despuntó unos cuantos cabellos enredados sobre el arco de la frente y cepilló sus dientes con renovados bríos. Matilde, su mujer, aún dormía. Debía ser cauteloso con sus movimientos. A esas horas no era conveniente despertarla ¿Había algún motivo especial? Años atrás, siendo aún ayudante de maquinista había leído una historia semejante a la suya. Un hombre había decidido pasar el resto de sus días sin ese lastre inútil y engorroso de las ropas. Sin embargo, los periódicos, siempre inclinados a ofrecer detalles morbosos daban cuentas de sutiles diferencias respecto a su caso. Aquel hombre se había vuelto ególatra y mercenario del aplauso. Sin pudor alguno concedía toda clase de entrevistas y aceptaba de buena gana el precio de la fama. No era el caso de John F. Las circunstancias azarosas de su vida nunca propiciaron el revuelo, ni las bajas pasiones. Ya en la calle mantuvo admirablemente la calma. No eran pocas las miradas furtivas, obscenas, algunas abiertamente procaces. Unos policías intentaron detenerlo pero John F. apeló a sus derechos de libertad. “Nadie verá en mí algo extraño a todos los hombres del mundo. Eso lo aseguro tajantemente”. Los policías permanecieron atónitos ante la contundencia de los argumentos que iba esgrimiendo John F. “No tengo nada que ocultar ¡mírenme!” les dijo a los oficiales y acto seguido se alejó despreocupadamente. En las oficinas del ferrocarril también hubo desconcierto. Algunos trabajadores impetuosos inmediatamente pensaron que se trataba de un líder en vísperas de huelga. Entusiasmados lo rodearon manifestándole toda clase de apoyos incondicionales. John F. sonreía “Sólo vengo a trabajar”. Como era de esperarse, durante los primeros días hubo espasmo, alboroto. Muchos compañeros de la compañía lo miraban con repudio, aunque ciertamente no pasaba lo mismo con las mujeres. Algunas miraban a hurtadillas detrás de sus escritorios, otras se acercaban directamente y lo felicitaban por su atrevimiento. Las risillas eróticas no se hacían esperar. Incluso John F. encontró varios papelitos en su escritorio con propuestas subidas de tono. Nada de eso le interesaba. A lo sumo dedicó una leve sonrisa antes de romper cada papelito y tirarlo al basurero. Sólo tenía ganas de hacer su trabajo. Sin embargo, al paso de los días, ese propósito simple y rutinario se transformó en algo inalcanzable. Rumores sin fundamento empezaron a deslizarse por todas partes. La desnudez de John F. adquirió dimensiones de hormiguero. A los cinco días de haber tomado aquella inusitada decisión, una multitud de trabajadores se agolpó a las puertas de la compañía. Eran voces exaltadas dispuestas a organizar manifestaciones y bloqueos carreteros. Preocupados por su integridad, varios colegas solidarios tomaron la decisión de ocultar a John F. Lo metieron en una carretilla de herramientas y lo llevaron hasta un cuarto abandonado en el área de almacén. Ese fue su refugio. Ahí podía seguir trabajando sin mayores contratiempos. Ya de noche, un piquete de obreros hacía lo necesario para que pudiera salir por la puerta trasera. John F. caminaba sin prisa por una calle solitaria. Al fondo brillaba la espuma del mar. Vino un mendigo a ofrecerle alimento. “No gracias”, dijo John F. “un hombre desnudo siempre tiene algo para comer”. Como era de esperarse, a las pocas semanas fue despedido y su mujer lo echó de la casa. “Qué voy a hacer” dijo para sí John F. “Voy a vagar por el mundo y voy a contemplar las estrellas. Sí, eso haré”. Pero la cosa no era tan simple. La calle estaba llena de sorpresas, acechanzas y peligros para un hombre desnudo como él. Ciertamente trataba de evitar lugares concurridos. Aún así brotaba el escándalo. Miradas rencorosas, injurias y hasta una daga mal intencionada parecían motivos suficientes como para no exaltar los méritos de su desnudez. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, los visitantes de aquella ciudad portuaria comprendieron que John F. no era un hombre desquiciado. Por lo menos eso calmó un poco las persecuciones de la policía. Un sábado temprano tomó la decisión de permanecer sentado en una banca del parque municipal. Traía unas cuantas migajas de pan, así que empezó a darles de comer a las palomas. Pronto se vio rodeado por una multitud de palomas grises. Entre todas hacían un coro de sonidos guturales que John F. también agradeció con silbidos largos y monótonos. Por supuesto a las palomas no les importaba recibir comida de un hombre desnudo, faltaba más. Ya en la noche se tendió en la banca de acero. Las palomas grises lo cubrieron y así no tuvo frío. Por primera vez en muchos días John F. durmió a pierna suelta. Pasaron las semanas, meses. John F. se volvió importante, casi una celebridad. Como era de esperarse en una ciudad portuaria, pronto acudieron toda clase de personas en busca de imágenes, impresiones, algunas palabras. Cualquier detalle de John F. se convirtió en botín publicitario. Al principio hacía notables esfuerzos para mostrarse como una persona educada y condescendiente. Sin embargo, poco a poco se fue agotando. Sus respuestas se volvieron monótonas. Empezó a confundir paisajes de su vida como si hubiera entrado a un túnel lleno de bifurcaciones. Varias veces se contradecía sin retorno desatando la ofuscación de periodistas y enviados especiales que, desde tierras lejanas habían llegado a la ciudad portuaria con el firme propósito de obtener informaciones de primera mano ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Desde cuándo tomó esa decisión? ¿Acaso no teme represalias? Preguntas como éstas llovían del cielo. John F. abría los ojos. A veces ni siquiera se molestaba en responder, simplemente esbozaba una sonrisa y permanecía quieto como un zorro en su madriguera. Un día intentó volver a casa. Tenía curiosidad de saber cómo estaba Matilde, su esposa. Se acercó de noche vadeando entre callejones solitarios, a fin de pasar desapercibido. Dos perros en plena cópula voltearon a verlo. “Ese hombre se ve cansado”, dijo el macho, mientras seguía montando alegremente a su hembra. Un bote de basura le sirvió de promontorio a John F. Desde ahí podía ver la fachada de su casa. Había luces por todas partes. Varios coches de radio y televisión estaban estacionados junto a la puerta “¿Qué habrá ocurrido?” Se preguntó John F. sin saber que ese mismo día, Matilde había decidido mostrar al mundo las últimas ropas que había usado su esposo, tal y como él las había dejado tiradas en el suelo. Ahí estaban intactas como reliquias sagradas. Dos peritos oficiales y un notario de fe pública habían certificado a cabalidad toda la escena del último despojo. Varios noticieros internacionales difundieron detalladamente la crónica de los hechos. “Así vivía nuestro héroe”. “Sea testigo del sitio exacto donde un simple ciudadano decidió romper con siglos de atavismos y tabúes. No se fíe de historias apócrifas”. “Nosotros le presentamos la verdadera historia de John F. y su intrépida osadía”. Ante aquel revuelo Matilde no daba palos de ciego. Desde un principio supo sacar provecho. Estableció varias clases de tarifas diferenciadas. La más alta de todas otorgaba el derecho a una sesión de fotografías a puerta cerrada con acceso libre a todos los rincones de la casa. Otras cantidades más reducidas sólo permitían X número de fotos a X distancia. Matilde pensaba en todo. A fin de no volver elitista toda esa curiosidad, estableció una módica tarifa, casi al alcance de cualquier persona, la cual permitía obtener una instantánea reproducida en serie y a todo color. En esa fotografía, convertida en postal clásica de la ciudad portuaria, aparecía ella misma sentada en cuclillas junto a las últimas ropas de su marido, John F. “Vaya sonrisa tan más oronda tiene usted” le decían algunas señoras a Matilde, mientras compraban la postal de moda que, seguramente permanecería colgada durante muchos años en los refrigeradores de la ciudad portuaria. Por supuesto, la tarifa más alta sólo podían cubrirla esos representantes encorbatados de las grandes televisoras. Todos esos señores recibían atenciones especiales de Matilde. Los conducía de habitación en habitación mientras les iba detallando toda clase de pormenores privados, concernientes a la vida de su marido. Recuerdos, gustos, miedos, fobias y manías. Todo salía generosamente de su boca. Hablaba de John F. en términos épicos. A unos visitantes les hablaba enfáticamente de los insoportables padecimientos y de las jornadas de ayuno previas a la heroica decisión de su marido. Sólo ella había sido testigo de la crisálida a punto de abandonar el capullo espiritual. “Yo fui su guía, su refugio. Me convertí en el páramo errante de sus sueños. Incluso en las horas de mayor flaqueza estuve a su lado”. A otros visitantes les ofrecía otros cuadros menos grandilocuentes. Repetía los mismos detalles de un modo maquinal y absurdo. Lo mismo se enfrascaba en contradicciones sin salida reduciendo los motivos de su esposo a un montón de impulsos pueriles, propios de un oportunista desalmado. ¿Acaso importaba? Los periodistas salían satisfechos de aquella casa y los periódicos recibían presurosos cualquier novedad del hombre que había decidido permanecer desnudo para siempre. Mientras tanto, desde una distancia prudente, John F. miraba las luces encendidas en su casa. Nadie, a esas horas de la noche, hubiera podido saber si aquel hombre parado sobre un bote de basura era un hombre de ciencia, un trabajador ferroviario o un filósofo. Una boca invisible pronunció su nombre y en el cielo abierto de la noche se oyó un acorde fugaz. “Soy poeta”, dijo John F.
|
|