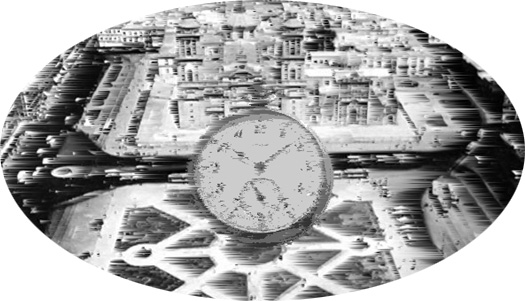
UN RELOJ
Eliacer Cansino
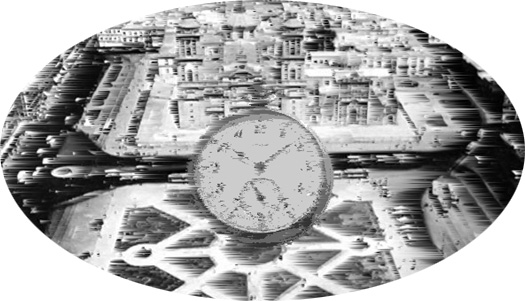
|
Y sepan ustedes, señores, que viajé por primera vez a México en mil novecientos noventa y nueve y que, entre otras cosas, compré un reloj antiguo de bolsillo que vi colgado en una prendería de la calle Maderos del D.F. Y allí un joven muy amable estuvo alabándomelo, diciéndome que valía mucho más de los mil seiscientos pesos por los que lo vendía, que daba la hora con la exactitud del sol y que sólo tenía una pequeña quiebra en la esfera, una mella en el esmalte que le dejaba un puntito, así, negro, como una hormiguilla tras el cristal inmaculado, sin raya alguna, y que de bien cuidado que estaba parecía puro oro, aunque no lo era, y no me engañaba al decírmelo, que bien podía haberme hecho creer que lo era y no un baño, eso sí, de calidad superior, pues en los ochenta años que, al menos, tenía no se le había visto perder su brillo. Y yo le pregunté si era suizo y él tomó el monóculo ese que se colocan los relojeros y los convierte repentinamente en un Polifemo doméstico, y me dijo que no, que no era suizo, que era un Elgin, una marca americana. Y accedí a comprarlo sin más averiguaciones, porque caro no era, aunque me daba miedo que se parase nada más acabar la calle Madero y entrar en El Zócalo. Y el joven, diciéndome “no se arrepentirá, señor, llévelo sin miedo”, rebuscó bajo el mostrador y sacó una bolsita de tafetán amarillo y en ella lo metió, y ni papel ni nada, y así me lo guardé en el bolsillo y me fui con todas las ruedecitas del Elgin tic-teándome en el bolsillo. Y es que llegué a casa en España, con muchos recuerdos y puse un disco que compré en la librería Rosario Castellanos, en Condesa, un barrio del D.F., y sonaron canciones populares mexicanas, canciones de Juventino Rosas, de Rubén Campos, de la negra Graciana, que tiene aires veracruzanos, tan alegres, y con esos sones jarochos estuve mirando el reloj Elgin que no había dejado de funcionar y que daba la hora tan a punto como la sombra que deja el gnomon de hierro sobre la cal. Y le abrí la tapa por ver, y lo miré por dentro, como quien escruta en una pura vivisección a un animal vivo, cómo le salta el corazón, se le mueven las tripas, le brillan los ojitos de zafiro…Y en el envés de la tapa que había desenroscado hallé grabado un nombre: Juan Gutiérrez, aunque no se veía ni la u de Juan ni la u de Gutiérrez, pues la mugre había tomado refugio en esa vocal más indefensa que las otras, más suave, más tenue, más huérfana, la u siempre huyendo, no se sabe de quién, quizás de sí misma, pues va atada en la muerte. Y tomé un pañito de gasa y lo empapé en alcohol y froté una y otra vez el metal hasta que la suciedad desapareció del todo y entonces apareció Juan Gutiérrez limpio, desnudo otra vez, casi inmaculado, como cuando la mano del grabador arañó por primera vez su nombre en la placa que el chamaco acababa de comprar. Ochenta años después mi mano toma el reloj, el reloj de Gutiérrez, y asiendo la corona con el dedo pulgar y el índice la hace girar, una, dos, tres veces, hacia delante y hacia atrás, quince, treinta veces hasta que la cuerda llega al tope y entonces levanto el reloj y me lo pongo delante de los ojos, como una mujer que mirase en su espejito nuevo su belleza, después las arrugas y, finalmente, la decrepitud de su rostro. Y veo en ese espejo la risa del tiempo, la frase que han aprendido todos los relojes: Todo pasa, la misma que dijo Heráclito que era un reloj disfrazado de filósofo, y veo que la esperanza está hecha de tiempo, que lleva en su corazón una paradoja: todo pasa...menos la esperanza que está convencida de que, porque todo pasa, todo llega. Y entonces me viene como una dormición y el corazón se me enreloja y veo la mano de Juan Gutiérrez, dándole las últimas vueltas a la cuerda y guardándose el reloj en el bolsillo. Ahora está amaneciendo y Juan Gutiérrez aprovecha uno a uno los minutos, los segundos, como si el reloj estuviese unido por una invisible sonda al corazón. Está amaneciendo en el cuartel de Zacatecas. Las luces granates del cielo le traerán el presagio de la sangre. “Sólo si nos ahorcan no habrá sangre”, piensa; “pero somos demasiados cuellos para tan poca soga y nos fusilarán a todos”. Juan mira el reloj otra vez y se queda clavado en las cuatro y veinte. Se le extravía el cerebro, se le va hacia las cuatro y veinte de hace veinticinco años, cuando está esperando a Isabela con el reloj en la mano y teme que no acuda. Pero ya llega, saliendo de las sombras, como una flor que nace en la oscuridad, como el mismo romper del alba que extiende pétalos rosados por el cielo. Juan Gutiérrez se guarda el reloj y la abraza, con la fuerza que da el amor y el miedo. El padre de Isabela no quiere ni por asomo que Juan Gutiérrez se case con su hija y menos aún que se la lleve como ahora se la lleva. Esto, sabe, no va a perdonárselo nunca. Y todo porque Juan no quiere pasar por la Iglesia, porque abjura de las creencias de sus padres, que aunque es el primero en decir que Jesucristo fue un gran hombre, un justo, un justo de los de verdad, de los que llevaban el bien allá donde iba, de los que donde tocaban sus manos dejaba un aura de compasión, pero que no es Dios , ni mucho menos, que Dios no puede serse de esa manera mundana, que es como Isabela que también para él es un dios, una diosa , su única Diosa verdadera, pero que sabía como lo decía, que no le nublaba el pensamiento tanta belleza. Y cuando volvió a mirar el reloj ya eran las cinco menos cuarto y Juan Gutiérrez se asomó por el ventanuco y vio unos pájaros que se habían posado en la tapia del patio, unos pájaros grandes que él antes no había visto por aquellos lugares, como cormoranes o tal vez eran gatos a los que la oscuridad le había deformado el rostro y se lo alargaba como si tuviesen un pico, sirenas clásicas, pensó, felinos alados, las mismas que merodearon el barco de Ulises y que vio pintadas en aquel cuadrito que tanto le impresionó en Londres. En Londres, cuando ya con dos hijos viajó con Isabela para que los chamacos conocieran Europa, que México era su tierra madre pero el mundo es más ancho y ellos tenían que verlo para no llevar siempre encima el polvo de este jodido país que amaba. Y fue también en otro museo, esta vez de Madrid, donde se quedó clavado delante de un cuadro, donde no supo qué le pasó, ni de dónde le vino el fuego que le abrasó el corazón, y él siempre decía que el Cristo de Velázquez le partió el corazón y que al partírselo se lo dejó abierto un segundo, lo suficiente para que por esa herida le entrara toda la compasión y el amor que el Cristo ponía en sus manos cuando tocaba algo. Y de allí, del Prado, salió convencido de que volvería a casarse con Isabela por la Iglesia, debajo de la mismísima Virgen que se le apareciera Juan Diego. Y que iba a defender siempre a Cristo como se defienden las cosas que se aman en lo hondo, aquellas cuya verdad se escapa al entendimiento de los hombres, esa verdad que quema en lo más profundo y que si por miedo la niegas te quedas hecho un trapo para toda la vida, una piltrafa, un sapo que desea que alguien lo pise y acabe con él para siempre. Y cuando regresan de Madrid, Isabela sabe que Juan ha cambiado, y agradece a Dios el cambio porque ahora sentirá el abrazo no solo de su esposo, sino también el de su padre. Pero tiene miedo, un asomo de miedo, que es aún una llamita que le quema solo una parte del corazón y que sabe que el aire va a aventarla y le abrasará en incendio terrorífico, porque sabe Isabela, por las confidencias de su padre, que los así conversos son como látigos, que cuando no flagelan a los demás se flagelan a sí mismos y que por eso su padre no quiere nada con estos Cristeros, porque está seguro de que se le irán de las manos. Y todo esto lo recuerda Juan Gutiérrez y se da cuenta cuando vuelve a mirar el reloj Elgin de que son las cinco y veinte y que los pájaros han desaparecido y que un soldado cruza el patio corriendo, ajustándose el cinto, y que por esa figura en el entreluz del amanecer sabe que ya están despertándose. ¡Las cinco y veinte! El día anterior a Horacio Martín lo sacaron a las seis menos cuarto, a esa hora en que nadie sabe si es de día o de noche, si uno viene de la vida o va para la muerte, esa hora donde el alma puede separarse del cuerpo sin que ninguno de los dos se de cuenta, como sin darse cuenta ha desenganchado el reloj de la leontina y lo tiene en la mano. Otras veces hizo lo mismo cuando no quería que el tiempo pasase, lo apretaba y creía que el tic-tac se hacía más lento. Cuando oyó las voces de los guardias olvidó para siempre el reloj y ya no se volvería a acordar de él hasta que se le cayó de la mano. Las cinco y veinte del doce de agosto de mil novecientos veintisiete fue la última hora que vio en ese reloj. Antes de que se diese cuenta que ya pateaban las puertas de la habitación improvisada como calabozo. Lo sacaron a empellones; el que le empujaba parecía borracho, atolondrado, como si hubiese pasado toda la noche de juerga. El otro algo más recatado, con la cara descompuesta, pues conocía a Gutiérrez. Pero era un soldado raso y no podía más que plegarse a los deseos agrios y chulescos del sargento. En el patio coincidió con otros que salían también del otra ala. No pudo reconocerles la cara en la oscuridad tan espesa. Quizá distinguió la voz de Diamantino al fondo, un grito de ¡Viva Cristo Rey! Después, un insulto. También él pensó gritar lo mismo, y lo hizo, pero no se explicó por qué gritó: ¡Isabela! En ese momento se oyeron gritos de mujeres fuera, por detrás de la tapia, quizá la propia Isabela, pero no pudo precisar. El sargento al ver que no caminaba le dio con la culata en la cara y quizá le reventó el oído porque le vino un zumbido doloroso que ya no cesó hasta que los tres fogonazos le abrasaron: uno el corazón, otro la frente, y el tercero una mano…y entonces sintió que esta se le abría, y recordó el reloj y notó que se le caía al suelo, y tras este se agachaba él, como si buscase por la tierra, cuando en verdad lo que buscaba era sujetarse la vida que ya se le salía por los agujeros. Y cayó con la cara justo al lado del reloj y aún lo oyó entre zumbidos tic-tear mientras se le acababa la vida. Entonces retiraron los cuerpos y nadie vio el reloj en el suelo hasta que pasó corriendo otra vez el mismo soldado de antes, el que iba y venía corriendo, aquejado de diarreas y aunque le apretaban las ganas se detuvo al ver el brillo en el suelo y se agachó y cogió el reloj y casi sin mirarlo, sin detenerse, se lo guardó y continuó deprisa hasta las letrinas. Lo tuvo siete años, hasta mil novecientos treinta y cuatro. Se llamaba Luisito Quijada y siempre presumía de reloj allí donde iba. Hasta que le puso los puntos un tipejo de la timba donde se jugaban los cuartos y se lo ganó una noche en que Luis Quijada lo perdía todo. Al nuevo dueño le decían Espinosa y lo tuvo hasta mil novecientos cincuenta y siete y debió extraviarlo no sé cuanto tiempo, hasta que entre unos trapos lo encontró su hijo, Espinosita, que fue quien lo vendió en la tienda de la calle Madero del D.F. por seiscientos pesos. Allí lo compré yo el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y le escuché su corazón y su historia ya en Sevilla, pocos días después de regresar de México.
|