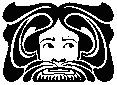OTOÑO EN CONSTANTINOPLA
Norberto Luís Romero

Se levantó de la cama y como todos los días se
metió bajo la ducha caliente. El agua, como siempre, se le coló en los oídos, y
fue al querer destapárselos cuando lo notó. Primero creyó que aún estaba dormido
y soñando, luego que se trataba de un error; de una falsa información que
llegaba a su cerebro todavía perezoso por el madrugón. Volvió a comprobarlo y un
sudor helado se mezcló con el agua caliente.
Lentamente, con temor, se asomo al espejo empañado, desde
donde surgió la silueta confusa. Limpió la superficie del cristal con la palma
de la mano y otra mano lo imitó. Entonces pudo verse con claridad y tuvo un
estremecimiento. Se llevó las manos a la cabeza y se apretó los oídos.
Fue al dormitorio; su mujer dormía. Habría querido
despertarla, gritarle que las había perdido, que ya no las tenía, y pedirle que
le ayudara a comprobar que no estaba soñando. Pero se sentía avergonzado y
prefirió quedarse callado. Sentado junto a ella, se le caían las lágrimas. Fue
al secarse los ojos con un borde de la sábana cuando la vio, semioculta bajo la
almohada, translúcida como el alabastro. La recogió sin asco; era una de sus
orejas. Buscó la otra y la encontró en el suelo.
Cuando tuvo el par, en una acción instintiva y vana, quiso
volver a ponérselas. Se encerró en el cuarto de baño y allí se puso a
observarlas con detenimiento: no sangraban, pero estaban resecas y quebradizas.
Volvió a mirarse al espejo y se sintió ridículo. Ensayó varias veces su imagen
anterior -cuando estaba completo- sujetándoselas con la punta de los dedos.
También en un arranque de inconciencia, se las probó al revés y en varias partes
de la cara. Después se puso serio.
Cuando despertó su esposa, él se encontraba de nuevo sentado
a su lado, con la cabeza envuelta en una toalla.
-Susana -la llamó en voz baja. -Susana, ¿estás despierta?
Ella respondió con un murmullo.
-Se me cayeron las orejas -le dijo él con mucha tristeza,
mientras se quitaba la toalla.
-No me extraña, hace tres días comenzó el otoño.
Pero cuando abrió los ojos y pudo ver que no había sido una
broma; cuando vio la cabeza de su marido ovoide y sin relieves ni protuberancias
laterales, y aquellos dos agujeritos a cada lado, redonditos y casi obscenos,
tuvo un ligero desvanecimiento.
A los niños se lo ocultaron y les dijeron que su padre se
habla golpeado con el grifo de la ducha: que había resbalado y caído. Pero ellos
miraban la venda con desconfianza, como presintiendo que les estaban mintiendo.
A las orejas las guardaron en una cajita que escondieron en
un cajón de la cómoda. Por las noches se sorprendían mutuamente fuera de la cama
espiándolas en silencio, observándolas sin aprensión, más bien con curiosidad y
asombro. Las orejas se fueron empequeñeciendo y arrugando cada día más. Una
noche descubrieron que las polillas estaban devorándolas. Susana las limpió con
un paño húmedo y les puso naftalina.
Durante algunos días, desde que Manuel perdió las orejas,
estuvieron dando excusas en el trabajo de éste.
-Tarde o temprano tendrás que ir a la oficina, o vencer ese
pudor y llamar a un médico.
Él se negaba, pero al fin ella pudo convencerlo para que
telefonease a un médico amigo. La secretaria que se puso al teléfono les dijo
que el doctor llevaba dos días sin ir por la consulta.
No tenían más alternativa que llamar al médico de la
Seguridad Social para pedirles la baja.
-Se van a reír de mí: “certifico que fulano de tal no puede
concurrir al trabajo por haber perdido las orejas...” No. No lo llamaremos.
Además no me duelen... ni siquiera tengo molestias, no las hecho de menos.
-Tienes razón, no puedo llamar y decirle: Doctor, llamo
porque a mi marido que se le han caído las orejas...
Y decidieron mentir y llamarlo aludiendo un fuerte dolor de
oídos. Pero la secretaria le sugirió a Susana que llamara a otro médico o que
esperara unos días, porque el doctor llevaba una semana de mucho trabajo y no
podía atenderlo. Manuel se alegró mucho, pero Susana insistió:
-Algún día tendrás que quitarte esa ridícula venda y salir a
la calle. Se lo diremos a los niños y volverás a la oficina antes de que te
despidan.
Una mañana llamó Marta, una amiga de la casa,
preguntando cómo iba todo. Susana la notó nerviosa. Fue evidente que en un
momento determinado Marta insinuó algo que Susana no interpretó cabalmente. A su
vez, ésta estuvo a punto de contarle lo de su marido y pedirle consejo, pero se
calló, porque él estaba oyendo la conversación y también porque, en ese momento,
entró Marcelita llorando y pidiéndole a su padre que volviera a ponérselas en la
cabeza. Traía las orejitas en una mano, como una mariposa trémula recién
atrapada.
Vencidos pudores y recelos, llamaron a un médico y ya no
ocultaron nada. Por él se enteraron de que todos en la ciudad de Constantinopla
habían perdido las orejas con la llegada del otoño. A Susana y a Gustavo se les
cayeron al mismo tiempo al día siguiente. Ya no se asustaron; pusieron todas las
orejas juntas en la cajita donde estaban las de Manuel y Susana las acondicionó
con algodones y reforzó la naftalina.
Al principio, los ciudadanos de Constantinopla, al igual que
Manuel, se recluyeron en sus casas, avergonzados de sus cabezas redondas y
lisas, pero con el tiempo y cuando se enteraron de que era común a todos los
habitantes, comenzaron a salir, retomaron sus trabajos y la vida cotidiana.
Llevaron sombreros y gorras, o boinas encasquetadas hasta el lugar donde habían
estado las orejas, pero pronto fueron abandonando sombreros y bufandas
enrolladas como turbantes, y salieron a la calle dignamente, con la cabeza
descubierta. Como es natural, hubo miradas indiscretas y risitas solapadas
durante un tiempo, pero fueron acostumbrándose, e incluso se convirtió en un
hecho estético carecer de orejas. Únicamente los niños, con su malicia innata,
siguieron con las burlas.
Los tenderos, que no carecían de tacto en Constantinopla,
serrucharon las orejas a los maniquíes y retiraron de los escaparates las fotos
de modelos con orejas. El cabello volvió a llevarse corto y peinado con
naturalidad. Habían comprendido que las orejas no son más que órganos
caprichosos sin utilidad alguna. Curiosamente, nació una ciencia dedicada al
estudio de las orejas.
Y este hecho, en apariencia inofensivo y sin importancia,
como puede ser la pérdida de las orejas en Constantinopla, repercutió en alguno
de los aspectos del pensamiento y hacer de los ciudadanos: las frutas secas, y
en particular los orejones, se dejaron de comer porque hacerlo era una falta de
ética, casi una inmoralidad.
También en el aspecto económico hubo cambios: dos fábricas de
orejeras presentaron quiebra. Las acciones de la Sombrerera Nacional subieron
cinco puntos y medio en los primeros días de otoño. El diseño industrial de
gafas se vio forzado a recurrir a antiguos modelos del más puro estilo “Quevediano”.
Se agotaron en pocos días todas las ediciones de la “Vida de Van Gogh”, y la
moda hizo lo imposible por imponer el uso de pendientes en la nariz y otras
partes de la cara.
En los parques y las calles los montones de hojas secas, que
a recogían a diario para ser quemados, variaron ligeramente su tamaño.
Fue pasando el otoño y parte del invierno en una ciudad
tranquila y rutinaria como lo es Constantinopla, y los ciudadanos recuperaron su
ritmo y sus costumbres. No obstante la alegría habitual, podían encontrarse en
los hogares numerosos almanaques donde iban tachando, en secreto, los días
transcurridos. Esperaban la llegada de la primavera y con ella los pájaros
cantarines, las flores, y los árboles desnudos volviendo a cubrirse de hojas
verdes.