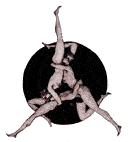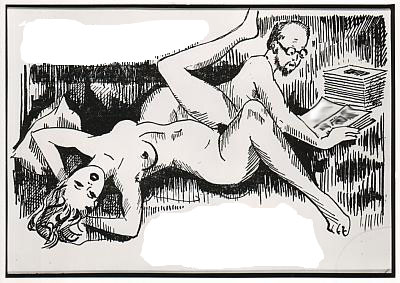
CUATRO CARTAS ROBADAS
Félix Morales Prado
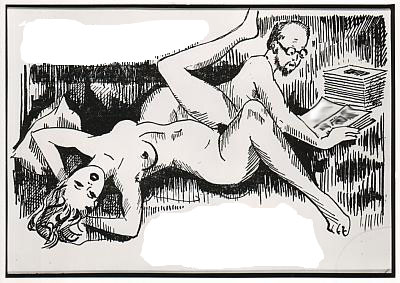
Todos los que me conocen saben de sobra que soy un conspicuo descubridor de apócrifos e inéditos. Algunos de ellos (los apócrifos, inéditos, claro) han conseguido armar, en su momento, un revuelo considerable en la república de las letras, otros han pasado a formar parte del arsenal de documentación de esta o aquella tesis académica. Lo que tal vez no saben es que en la detectivesca tarea he disfrutado como un enano. Por cierto, ¿cómo disfrutarán los enanos? Dejemos la respuesta a esta pregunta para otra ocasión. Y sigamos. Con toda seguridad ignoran (los que me conocen o casi todos ellos) que en mi mocedad trabajé temporalmente en una estafeta de correos. Un trabajo aburridísimo. Recuerdo aquellos seis meses como un verdadero tormento de monotonía. ¡Todo el día estampando el sello contra la cara de Franco y trasegando calderilla, con la cara de Franco, que me dejaba las manos llenas de roña! Pero en todo desierto hay un oasis, en todo pantano un nenúfar, en todo mar una perla. Así que un día, entre la interminable cola de insulsos remitentes que desfilaban ante mi ventanilla, apareció un tipo feo y aparentemente igual de insulso pero que portaba en su mano una verdadera joyita literaria. Evidentemente (¿o no?), él ignoraba las excelencias del texto que estaba a punto de poner en mis poco escrupulosas manos de funcionario y que yo nunca hubiese descubierto a no ser por el descuido que, expresado en su desaliño indumentario, las gafas torcidas y sucias, el cabello despeinado y la mirada lejana, ratificó aquel sobre que había dejado abierto y cuyo contenido extraje y leí sin poder resistirme a la tentación. De esta manera descubrí la primera de las cartas que hoy me arriesgo a publicar en “El fantasma de la glorieta” valorando más el placer de sus lectores que mi propia seguridad. La copié, le di curso hacia su destinataria y guardé la copia entre mis tesoros literarios a la espera de que se presentase la ocasión de su uso adecuado, que hoy surge. En sucesivas ocasiones, hasta cuatro, vino aquel individuo a depositar sus misivas. Pero ya los sobres no estaban abiertos. Tuve que ayudarme del vapor de agua para perpetrar mi crimen de lesa intimidad. Las otras cartas eran más gozosas y extrañas aún, si cabe, que la primera. Iban dirigidas a diferentes mujeres. Nadie hubiese dicho al verlo que el hombre estaba hecho un Don Juan: renco, bizco, casposo y bajito. No menos extraña es la excepcionalidad de unos textos por otra parte llenos de faltas de ortografía que he tenido que corregir para su publicación. Determinadas alusiones culturales presentes en las cartas pueden hacer dudar de esta afirmación. Sin embargo, ahí están. Yo nada, excepto las correcciones gramaticales, he quitado ni he puesto en ellas. Llenas de una crueldad, sarcasmo y sensualidad cuya falta de intención e ingenuidad se deducen desnudamente del contexto, excitarían si no diesen risa, darían risa si no diesen pena, darían pena si no diesen asco, darían asco si no excitasen. Son, en definitiva, geniales. Es la humilde opinión de este detestable expoliador postal.
Que las disfrutéis.
·
Querida Josefa Engracia:
Eres fea y ridícula. Y la lluvia y el viento braman en el bosque de eucaliptos que me rodea. El agua es una cortina que envuelve en sensación de cercana lejanía los barcos de la ensenada. La tormenta es un hogar hermoso. Los recuerdos me dibujan muñequitos dentro y ahí estás tú, con tus inmaculadas sandalitas blancas y tus pies sucios, mis amados piececitos sucios tuyos, jugando a las candelas en esas tardes de verano. Yo soñaba con tocar tu vestido cuando las pandorgas volaban a lo lejos ocultando con su maravilla a sus artífices y la noche, sin caer todavía, estaba cerca ya y te llamaban a tu casa y corrías por la solitaria avenida de moreras agarrándote la falda que levantaba el viento por detrás. Tu culo era el misterio que poblaba mis sueños. De ti me lo prohibieron todo. Y me contaron que tenías piojos en las trenzas. Amaba esos piojos. Te amé más desde entonces. Muchas veces, después, pasado el tiempo inútil en el que naufragamos, he soñado por ti con mareas muy altas que invadían las casas coloniales y que allí nos bañábamos, ya de noche, y que no había futuro, sino las luces temblorosas o los cuerpos desnudos, mojados y fríos al salir y la gente inventada y tú, tú sobre todo, por la calle que llevaba a mi casa. Por ti aprendí a jugar juegos de niñas.
·
Querida Ramira:
¡Qué bien cuadra tu nombre con tu condición! Tan sólo abrir la “i” como tú abres el signo de admiración entre tus piernas y ¡ya está! ¡qué gusto! Todo queda acoplado. Todo se acopla a ti: los marineros, los curas de pensamiento atormentado, los profesores solitarios, los perros, los amantes sin pareja, los basureros, los árboles, las piedras, las orillas de agua tibia de los ríos. Te dicen puta. Pu-ta. ¡Qué hermosa esa palabra en ti! Tú la sepultas en un caudal de absurdo (?)[1] y la reduces a su sonido puro. ¿Qué sexo no desea sufrir la pregunta de tus manos? Has inventado la mística de los barrios prohibidos. Representas el brillo nocturno de sus calles. Los que te buscan detrás de cada puerta sumida en el desprecio y el secreto deseo, encuentran siempre a otras, a otras iguales que sus legítimas mujeres. Olvidan la suprema humillación del barrizal en el que yo te follo, olvidan la mirada del amor. Por eso, por más que te persigan y que en ti aliente el receptáculo de una constante violación, tú siempre serás virgen, mi novia sin mancha, la mujer perdida en las últimas habitaciones de mis sueños, donde te masturbas al ritmo de mi discurso pensando en todos los que pudieron ser (pensando en todos) y prefirieron condenarse.
·
Mi querida Eufrasia:
Me dices que vives sorprendida y angustiada por la multiplicidad del ser. Lo apariencial te daña y te has entregado a la búsqueda de la mirada que subyace. Te remites a las fuentes. Visitas los lugares más apartados y oscuros de las bibliotecas y te haces pajas mientras que lees a Platón, a Plotino, Schopenhauer, Heiddeger. Sintetizas las diversas teorías y esta labor ecléctica sólo es el punto de partida desde el que, tal vez, la conclusión definitiva iluminará tu discurso. Los ruidos de las ratas y el susurro de la respiración del bibliotecario hacen crecer las fantasías que recorren tu orgasmo. Tienes todos los libros sabios manchados de flujo vaginal. Pero la solución no está en los libros. Los libros son mera especulación que te confundirá. Me preguntas qué debes hacer. Y yo me masturbo con tu carta, que huele a sexo, enrollada en lo mío. La soledad golpea las puertas de mi casa. Suenan las notas del organillo de la esquina en la tarde de verano y me duelen tus recuerdos de filósofa y ninfómana. Aún conservo unas bragas sin lavar que te dejaste. Aspiro su aroma. Y tus “Notas para una primera lectura de El Ser y el Tiempo”. Las leo, me abismo en sus letras manchadas. Bebo vino todas las noches en las tascas del barrio. En primavera, oigo a Vivaldi y escribo versos para que vuelvas en medio de esta muchedumbre que no sabe nada. El ser es. El no ser... no sé.
·
.
Querida Juana:
Teniendo en cuenta que yo ya voy por los cuarenta y cinco, me imagino que debes de ser muy vieja. Porque tenías sobre treinta cuando yo, pequeñito, me escarranchaba en tu cuello para que me la chuparas. Te sorprendías entonces de su tamaño, con los ojos cerrados y tan dulce, debajo de aquella casa colonial, entre los goteantes grifos oxidados. Pero no sabías que mi corazón estaba lejos, en los bajíos que cubriría la pleamar, entre las gaviotas, en el paisaje que el aire del mar convierte. Allí donde se urdía otra voluptuosidad. En las retamas o entre sus madrugadas de perlas que yo no había nunca conocido. En sus misterios que llegarían a ser tan tristes. Las marquesinas de los chaléts deshabitados. El ansia de descubrir lo que no existe tras las ventanas mudas. Historias que provienen de algunas notas de piano oídas casualmente una tarde al regreso. Ahora, entre estos álamos imaginados que improviso y que se parecen a aquellos otros de la infancia, evocando el color magenta de las lloronas y su brillo que trazarían para siempre el paisaje de mi recuerdo y mi destino, no puedo evitar acordarme de tu boca seguramente ahora desdentada y escribirte. También quise hacértelo por el culo, que me figuraba hermoso y blanco como los de las ninfas que copulan con los unicornios.
[1] La cursiva es de lectura dudosa.