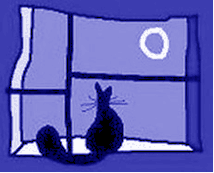
EL TÍO ARISTO
Lee Tamargo
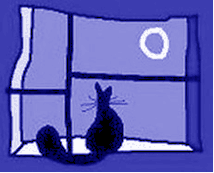
No es que fuera mayor, pero acusaba ya el desdén de sus largas correrías en aquella especie de pose hierática, casi como parte integrante del mobiliario del viejo salón. Recuerdo al tío Aristo desde los tempranos años, instalado allí en casa de los abuelos a la vuelta de uno de sus acostumbrados viajes, ellos lo recibieron como un regalo aunque de poca utilidad. En sus años jóvenes causó estragos en las cercanías, según la abuela debió ser un auténtico galán, amigo de casas ajenas, pero hábil a la hora de escurrir el bulto cuando el asunto se tornaba feo. En una ocasión en que caí enfermo, uno de esos catarros infantiles en los que la fiebre te obliga a permanecer acostado en vacaciones, el tío Aristo estuvo a los pies de mi cama durante dos días seguidos, brindándome su compañía. Por entonces las noticias destacaban el avance tecnológico de la humanidad en su incursión espacial y en el televisor nos sorprendían las imágenes de los astronautas en su tambaleante paseo lunar, algo impensable hasta la fecha. Sobre todo por las noches, el tío Aristo me contaba sus inusitados proyectos a los que imbuía de una original filosofía, algo insólita, pero no por ello descabellada... Me aseguraba que algún día también él alcanzaría la luna, aquel sería su próximo viaje. Lo cierto es que su compañía me ayudó a espantar la maldita fiebre aquella que se había propuesto amargarme el verano. Eran los tiempos del Instituto en la ciudad y de la casa de los abuelos en el pueblo. Luego, los años discurrieron implacables para todos.
El tío Aristo desapareció un día y nunca más regresó. Sin embargo, siempre le tuve presente. Más tarde, cuando hube de trasladarme y realizar los estudios universitarios lejos de mi tierra nada podía apartarle de mi mente, hasta el punto de que es su recuerdo mucho más fuerte que la ausencia de los demás seres queridos. Sí, los abuelos fallecieron y la casa antigua del pueblo, víctima de las desavenencias familiares, quedó abandonada en una suerte fatal de soledad y ruina. Aunque nada existe en el pueblo hoy que me pertenezca ni merecedor de ser poseído suelo visitarlo cada año y rememorar los caminos, el abeto que creció o la fuente que aún mana su caudal libre, fresca. Observo entre los desvencijados marcos de las ventanas, solitarias, en un intento por reconocer los rostros que en otro tiempo allí brillaron, temeroso a la vez por si vislumbro la faz de mi propia infancia. Escruto en lo alto el ático, el viejo pajar, mientras la noche se posa sobre las tejas desordenadas y la luna, arriba, flota casi al alcance de la mano... Entonces, me cercioro de que estoy solo y, a media voz, lo llamo en un susurro:
-...¡ Aristo, Aristófanes !
No he podido olvidar su promesa ni tampoco la última vez que lo ví, el tío Aristo se estiró en una lánguida contorsión antes de acicalarse los bigotes y, de un ágil salto, dejó el sillón para salir por la ventana a su paseo sigiloso por el tejado. Sin dejar de contonearse volvió la vista atrás para despedirse y, tras varios parpadeos seguidos, se marchó maullando a la luna.