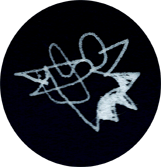
El árbol hueco
Demóstenes Vutirás
(Traducción del griego: Margarita Ramírez Montesinos)
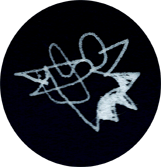
Por fin la comarca lo decidió por unanimidad. “Había que luchar”. Al árbol hueco, había que quemarlo y matar al Dragón que habitaba dentro. Buscaron a un osado. Y eligieron entre muchos a Smirtiás. Un valiente de pelo en pecho, que desde hacia tiempo no dejaba de soñar en batirse con el Dragón para salvar el país. Lo había dicho y lo seguía diciendo.
Comenzaron a prepararlo para la lid. Durante la noche, las fraguas de las herrerías, que forjaban cuchillos, despedían intensos resplandores y chispas, e iluminaban el pueblo, mientras se oía el martilleo enloquecido del acero. Todos trabajaban para forjar y entregar la mejor espada a Smirtiás.
Y la espada tenía que cortar hierro, partir acero y convertir en añicos la roca.
Para el temple trajeron gusanos largos, escorpiones en aceite, uno con el veneno de serpientes ponzoñosas templó la espada. Mientras esto realizaban los herreros y cuchilleros, en los hogares se afanaban las mujeres e hijas tejiendo adornos en su túnica y en su capa. Y solo trabajaban de noche, por temor a que lo barruntara el Dragón en caso de que lo realizaran durante el día. Su sueño era profundo en la noche, y tan solo los ruidos de pisadas cerca del árbol hueco podrían despertarlo.
Llegó el día señalado para la prueba. Aquella espada templada con las serpientes envenenadas destrozó a las demás, y solo se resistió la templada con el escorpión en aceite. También probaron las corazas, disparándolas con duros dardos. Y comprobaron que la coraza más fuerte y ligera era la forjada por el padre de una muchacha de tez blanca, cabello negro y cuerpo de ciprés.
Smirtiás, armado con ellas, se dirigió al árbol hueco, no sin antes jurar fidelidad a la joven cuyo padre había templado la coraza.
El árbol hueco era un árbol gigante, desnudo, un tronco, que plantado en el centro de la gran carretera la ocupaba casi entera. Los ancianos contaban, habiéndolo escuchado de otros viejos, y éstos de otros, que antaño lo habían plantado allí para que cobijara bajo su sombra a los caminantes. Éste, tras crecer y cerrar el camino con su frondosidad, se había secado.
¿Cómo, pues, talarlo, quemarlo, albergando al Dragón en su oquedad? No podía pasar ningún caminante por su vera sin su permiso, no sin antes depositar allí la mayoría de sus mercancías, y ¡las mejores! Y el Dragón sentado en la puerta de su hueco con una larga pipa y mirada torva observaba la mercancía entregada. Si por casualidad advertía un engaño, una privación de lo suyo, según su parecer, de un salto, enfurecido, arramblaba con todo, arrancando incluso la cabeza del caminante. Pero si veía que eran buenas y muchas las prendas allí dejadas, expulsaba una bocanada de humo que, como una nube, lo envolvía todo hasta ocultar los montones y montones de huesos en torno al árbol hueco.
Smirtiás, bien armado con la espada venenosa y revestido de la coraza de la doncella de cabello negro, alta y delgada como un ciprés, saltó veloz en el corcel para alcanzar el árbol hueco. En el camino, cambió de pensamiento, y descabalgando, siguió a pie. Se acercaría al árbol hueco no como enemigo sino como mercader, como un inofensivo caminante. Solo había visto al Dragón, una vez, de niño, al pasar por allí con su padre. Entonces, el Dragón a cambio de permitirle el paso le exigió desprenderse de todo lo que llevaba. Como era niño no recordaba bien su aspecto. Así pues, se aproximaba Smirtiás a árbol hueco, y lo veía negro, negro, como un gigantesco monstruo peludo, un fantasma ocupando el camino entero.
De repente, algo le golpeó los pies. Se agachó y vio un esqueleto humano, sin cabeza, y al lado muchos y muchos más, una multitud, a continuación montones y montones de huesos, como playa repleta de guijarros recogidos y amontonados por la incansable actividad del mar.
Sintió un poco de miedo, pero pensó en sus armas, en la doncella que lo esperaba glorioso y avanzó más deprisa para concluir y para que el miedo no pudiera aconsejar a su mente…
Ya cerca del árbol hueco, vio al Dragón. Era un gigante peludo, con alas negras en el yelmo y ceñido de una espalda refulgente. La coraza de metal brillante le recubría el pecho. Con la pipa entre sus manos se disponía a llevársela a la boca. Desde hacía mucho tiempo estaba habituado a que nadie se le resistiera... Se limitó a contemplar con mirada torva a Smirtiás en espera de sus dádivas.
En lugar de regalos, objetos valiosos, ve a Smirtiás que arrojando al suelo la capa que ocultaba las armas se abalanza contra él con la espada en ristre de mil rayos. Quiso levantarse también, pero perdió el equilibrio al enredarse un pie con una raíz del árbol hueco, y Smirtiás, veloz, le ensartó la espada en el vientre y le cortó la cabeza. Y con ella en alto, tras enseñarla a los montones de las calaveras de los esqueletos, se la arrojó.
Entró en la oquedad. Estaba a oscuras y encendió una luz. Estaba llena de los objetos más valiosos del mundo. Canapés de oro, redondos, aterciopelados, butacas plateadas de terciopelo y seda, coronas cuajadas de diamantes, rubíes, zafiros y, y…
Se quedó dormido. Cuando al punto se despertó, le pareció escuchar una música tenue como si quisiera despertarlo y a la vez mecerlo. Vio al árbol hueco refulgente de fuego, y una mesa dispuesta con toda clase de manjares y alrededor mujeres, doncellas con ojos que flameaban con un brillo tan intenso que oscurecían todos los colores del arco iris y los brillos de los diamantes, de los rubíes y de todas las piedras preciosas… tan solo un aposento, el más elevado estaba vacío…
Todos tenían los ojos vueltos a él y todas al unísono entonaron una canción al verlo despertar. Era una canción de hadas, de sirenas, angelical y a la vez ¡ satánico!
-Tu asiento. Tu asiento, le decían, en los interludios, y todas le señalaban el aposento elevado como un trono.
Por la mañana Smirtiás subió a la cima de la oquedad. Había un gran espejo en el que contempló su figura. Admiró su enorme estatura y sus manos, que se habían vuelto tan peludas como las del Dragón asesinado.
¡He nacido para ser Dragón! Se sintió ajeno al resto de los hombres, y con repulsa le pareció tan pequeños, tan pequeños! Y al recordar la promesa que les había hecho de prender fuego al árbol hueco y de que esperaran hasta ver las llamas, se echó a reír…
-¡Mucho tendrán que esperar!...dijo.
Observó sus manos peludas y también engrosadas mientras dormía en el árbol hueco, repitió:
- He nacido para Dragón