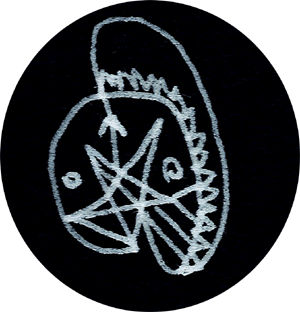
Un otoño tan frío
Carlos Montuenga
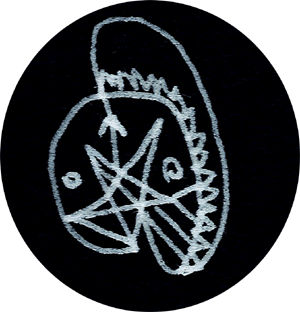
La mañana era más fría de lo habitual para principios de octubre y el cielo estaba casi cubierto por grandes nubes, que se deslizaban con parsimonia sobre la ciudad. A través del ventanal podía contemplarse un pequeño jardín donde algunas rosas empezaban a marchitarse, y al otro lado de la avenida se extendía el perfil borroso de Hyde Park, envuelto en densos jirones de niebla. Aquí y allá aparecían pedacitos de cielo azul entre las nubes y, a veces, los campanarios blancos de South Kensington brillaban durante unos segundos en la lejanía, ofreciendo un vivo contraste con la masa oscura del parque. Los gruesos cristales emplomados amortiguaban el ruido del tráfico, hasta convertirlo en un zumbido lejano, sobre el que se imponía el latido monótono de un viejo reloj situado en una esquina de la estancia.
Henry Bracknell, un joven muy delgado de tez rubicunda y cabello lacio color zanahoria, se ajustó las gafas sobre la nariz y bebió unos sorbos de limonada, mientras intentaba concentrarse en unos papeles que tenía delante. Aquella mañana había elegido una mesa algo retirada, próxima al gran ventanal de la sala, que estaba enmarcado por elegantes cortinas estampadas en tonos suaves. Una atmósfera tibia envolvía la estancia, creando agradables sensaciones de aislamiento y seguridad frente al incierto mundo exterior. De las mesas contiguas llegaban algunos rumores velados, y dos camareras pulcramente vestidas con uniformes blancos, iban de un lado para otro, moviéndose con ligereza sobre el suelo alfombrado.
Bracknell había empezado a escribir notas en un cuadernillo forrado en cuero azul, cuando se sobresaltó con el ruido de una puerta al cerrarse en el otro extremo de la sala. Miró hacia allí y pudo ver que un hombre acababa de entrar y se había aproximado a varias personas reunidas en torno a una mesita alargada, sobre la que había revistas y diarios. El recién llegado aparentaba unos cincuenta años y era ancho de espaldas, gordo y de baja estatura. Tras intercambiar algunas palabras amables con el grupo, dio unos pasos mirando a derecha e izquierda, hasta que vio a Bracknell. Avanzó entonces con decisión, moviendo rítmicamente sus cortos brazos como si fueran remos, y se plantó junto al joven. El rostro del gordo mostraba una extraordinaria palidez, acentuada si cabe por la presencia de un gran mostacho negro en el que aparecían algunas canas entreveradas. Vestía un elegante traje azul marino con pajarita gris y zapatos de ante negro. Sonrió cordialmente, mostrando una hilera de dientes amarillos y, tras estrechar con fuerza la mano del joven, dijo, con un perceptible acento meridional:
- Buenos días, señor Bracknell ¿Me permite que me siente?
Y antes de que el joven pudiera abrir la boca, agarró una silla y se arrellanó frente a él, apoyando los codos sobre la mesa con aire campechano.
- Dígame, ¿qué tal se encuentra hoy?
-Estoy bien, gracias doctor Masetti -respondió Bracknell con voz trémula, mientras se miraba fijamente las manos, como si quisiera asegurarse de que no le faltaba ningún dedo.
-Ya veo que sigue trabajando en su…eh, proyecto -dijo Masetti, señalando los papeles plagados de cifras y ecuaciones que estaban esparcidos sobre la mesa.
Bracknell, ordenó los papeles con gesto nervioso y se ajustó los lentes sobre el empeine de su ganchuda nariz.
-Así es, llevo toda la mañana revisando algunos datos y…
-Pero, mi querido amigo -le interrumpió el doctor- no debe hacer esos esfuerzos, recuerde que ha venido aquí para restablecerse. Si no es usted más razonable, podría sufrir otra crisis ¿Por qué no olvida durante un tiempo su trabajo y trata de distraerse un poco? Ya sabe que tenemos un programa muy completo de actividades.
-¿Olvidarme del trabajo? Pero, ¿qué está usted diciendo? ¡Mi trabajo es de suma importancia!
-Bueno, bueno, le ruego que se calme y, por favor, no levante tanto la voz, piense en las otras personas que están en la sala. Hábleme entonces de ese proyecto. Todavía no sé en qué consiste, aunque lo supongo relacionado con su profesión. Usted es matemático ¿no es cierto?
-Físico -corrigió Bracknell, serenándose un poco.
-Ah sí, físico, y trabajaba en un observatorio que está en…
-El Observatorio Astronómico de Edimburgo.
-Eso es ¿Qué es lo que hacía allí?
-Colaboraba en un programa de astrofísica. Tenía que desarrollar modelos matemáticos para analizar las fluctuaciones de los ciclos solares.
-Eso debió resultar muy interesante –comentó el doctor arqueando las cejas.
-Interesante no es la palabra adecuada. Después de algunos meses de trabajo, mis resultados revelaron algo que nunca habría podido imaginar…- el joven se quedó pensativo.
-Por favor continúe -dijo amablemente el doctor, acostumbrado como estaba a escuchar las historias más inverosímiles, sin dejar traslucir muestra alguna de impaciencia.
-Sí, algo inaudito… pero nadie me tomó en serio, decían que todo se debía a errores de cálculo. El director del observatorio ni siquiera se dignó recibirme. Revisé durante semanas todos los sistemas. Analicé una y otra vez los resultados, sin encontrar el más mínimo fallo y, finalmente, empecé a hacerme a la idea de que el mundo se enfrenta a una amenaza de proporciones gigantescas. Antes o después todos tendrán que admitirlo, aunque para entonces tal vez sea demasiado tarde. Yo no podía quedarme de brazos cruzados, algo se podría hacer ¿pero qué? Me sentía completamente agotado y decidí pasar unos días en la casa que tiene un tío mío frente al mar, cerca de Saint Andrews. Una tarde, tuve un momento de inspiración mientras contemplaba los cambios de luz en la bahía. El sol se empezaba a ocultar tras la franja oscura del mar y, súbitamente, un relámpago brilló en mi interior. Era una idea genial, maravillosa. ¡Ahí podía estar la solución, alguien tenía que escucharme! Durante los meses siguientes, viajé de un lado para otro buscando apoyo para mi proyecto. Conseguí hablar con algunos científicos, gente importante muy conocida en su campo, pero el fracaso fue absoluto. Todos me tomaron por loco; todos, incluso Winnie.
-¿Winnie?
-Sí, era mi prometida. Un buen día, me dijo que no estaba dispuesta a compartir su vida con un lunático que va por ahí proclamándose el salvador del mundo. Rompió nuestro compromiso y se fue a vivir con un antiguo novio suyo, un majadero cuyo único mérito consiste en haber heredado el pequeño supermercado que su padre regentaba en Acton Town.
-Comprendo, comprendo. Pero, ¿y si me dijera de una vez en qué consiste ese proyecto suyo?
El joven se removió inquieto en su silla y miró hacia atrás por encima del hombro. Por fin, se acercó un poco al doctor y dijo en un susurro:
-Millones de lentes, de unos cincuenta centímetros, orbitando alrededor del Tierra.
- ¿Qué? ¿Cómo dice?
-Un inmenso anillo de lentes convergentes, fabricadas con cristal ligero, que podrían orientarse desde estaciones de seguimiento para concentrar la radiación solar sobre determinadas zonas del planeta.
El doctor Masetti abrió mucho la boca, que tomó el aspecto de una angosta caverna medio oculta tras el mostacho. Al cabo de unos instantes, sacudió la cabeza y dijo con voz ronca:
-Pero mi querido señor, si no he entendido mal, lo que usted propone es situar una especie de lupa descomunal sobre la Tierra…
-Sí, algo así –respondió Bracknell, con una risita-. Esa lupa, como usted la llama, permitiría elevar la temperatura del hemisferio norte, de forma controlada y selectiva.
-¡Elevar la temperatura del hemisferio norte! ¿Pero no le parece a usted que la Tierra ya se está calentando lo suficiente, sin necesidad de que la ayudemos aun más?
-Usted está convencido de que este planeta se está calentando ¿no es así? –dijo el joven con un gesto de desdén.
-Bueno, parece que ya hay pocas dudas sobre eso. Desde luego, es lo que opinan los expertos y además…
-¡Los expertos! ¿Se refiere usted a la comisión de la ONU sobre el cambio climático? Esos famosos expertos están fallando en sus previsiones ¿Y acaso son capaces de reconocerlo? ¡Nada de eso, siguen confundiendo a la gente con su cantinela del calentamiento global!
-Pero señor Bracknell, nadie conoce el problema mejor que ellos -dijo Masetti en tono conciliador.
-¡Y un cuerno! -gritó el joven, cuya nariz se había puesto tan roja, que empezaba a parecer un reclamo luminoso-. ¿No sabe usted que la temperatura media registrada en el año 2007 fue inferior a la de los ocho años precedentes? Y eso, a pesar de que, desde 1998, la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera ha aumentado en más de un cuatro por ciento. No, señor mío, la Tierra no sigue calentándose.
-Bueno, yo diría que esa es una buena noticia -apuntó Masetti, con un punto de sorna.
Al oír aquello, Bracknell se levantó bruscamente de la silla y, plantándose junto al ventanal con los brazos en jarra, recorrió la sala con una mirada furibunda. Algunas personas de las mesas próximas, se habían vuelto hacia él y le miraban con curiosidad. Entonces, para sorpresa de todos, nuestro hombre empezó a vocear una sombría proclama, gesticulando con las manos como si estuviera en un púlpito:
-¡Pobres de todos nosotros si seguimos ignorando la verdad por más tiempo! ¡La Tierra recibe cada vez menos calor del sol y, a menos que hagamos algo para evitarlo, inmensas masas de hielo empezarán muy pronto a avanzar desde el polo, sepultando campos y ciudades, empujándonos más y más hacia el sur! ¡Entérense de una vez! ¡El planeta va a sufrir un rápido enfriamiento, estamos a las puertas de una glaciación!
Algunos murmullos de asombro se levantaron en la sala y el doctor, volviéndose hacia el fondo, agitó la mano con insistencia como si quisiera parar un taxi. Al momento, dos tipos forzudos vestidos de blanco se acercaron corriendo al orador y, tras sujetarle con fuerza por ambos brazos, lo sacaron a rastras entre las mesas.
Claudio Masetti, siquiatra jefe de White Elms, la conocida clínica para el tratamiento de desórdenes nerviosos, pasó unos minutos tranquilizando a los espectadores forzosos del lamentable espectáculo. Luego, una vez que todo volvió a la normalidad, se quedó largo rato contemplando el panorama a través del ventanal. Un intenso tráfico circulaba con lentitud rodeando el parque, a lo largo de Bayswater road. Sobre la ciudad, el cielo había quedado totalmente cubierto por una oscura masa de nubes y empezaba a nevar con timidez. El doctor se frotó instintivamente las manos; después, tras enderezarse un poco la pajarita, echó un rápido vistazo al reloj de pared y salió con aire resuelto de la sala, para volver a las innumerables obligaciones que reclamaban su atención.