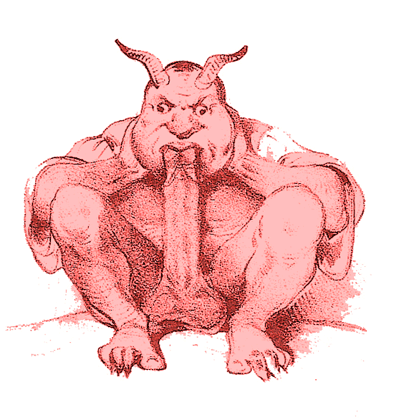
EL HEREJE
Carlos Almira Picazo
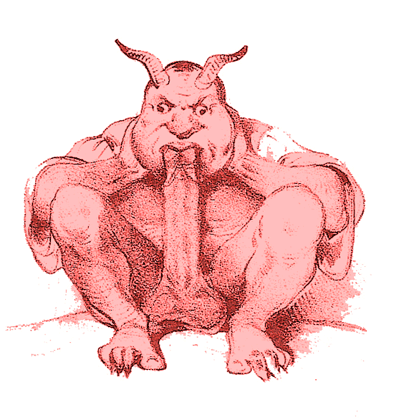
¡Perdido! murmuró Cornelio dejándose caer en una zanja. La noche, maciza, lo ocultaba mejor que el bosque. No para los perros, mastines, perdigueros, podencos, para los que todo era claro, como a plena luz del día. Cuyo olfato los guiaba infalible y despiadado, moviéndolos con rabia, con sorna, hacia él, a través de los árboles y los pantanos.
Los Oficiantes hacían sonar sus cacerolas de cobre como si afilaran espadas. Junto a ellos avanzaban campesinos de las aldeas vecinas con hoces y cuchillos de matanza, como si marcharan a una fiesta.
A tientas, tropezando y resbalando a cada paso, corrían tras la jauría que, por momentos, perdía su rastro, se replegaba y volvía a arrastrar tras de sí el hilo roto, cárdeno, de las lámparas en tropel.
Cornelio cerró los ojos como para cancelar la persecución. El miedo hacía rato que se había cambiado en rabia, en incertidumbre. Hubiera permanecido allí, indiferente, a la espera de que los perros lo despedazaran, o los aldeanos, sus antiguos vecinos, lo remataran compasivamente, (todo mejor que caer en manos de los otros), si su cuerpo no hubiera dispuesto saltar contra los arbustos, añadir nuevos arañazos, apurar a sorbos, a bocanadas, el aire.
Sobre sus piernas cortas, macizas, dotadas de súbita voluntad, barqueaba el cuerpo grueso y torpe con agilidad de saltimbanqui. Los ojos pequeños giraban a todos lados escudriñando las tinieblas. Y de nuevo el rastro se quebraba, burlado por algún arroyo, en el capricho de una corriente de aire, y la jauría se replegaba, desconcertada sobre sí misma, sobre sus perseguidores.
-¡por ahí!, decía alguien.
Y la carrera se reanudaba con monótono encarnizamiento. Que durase tanto ya era prueba indudable de su culpabilidad: sólo alguien en tratos con el Diablo podía burlar durante tanto tiempo a los perros y a hombres que conocían palmo a palmo el bosque y que eran capaces de ver en la noche.
Cornelius alcanzó, poco antes de amanecer, una zona más alta del bosque. El cerco se cerraba implacable sobre él cuando, inesperadamente, vio algo:
Un pueblo, un montoncito de casas, (donde cierta vez, en otra vida, había parado en sus comercios de vino), apareció ante él. Las pisadas, los ladridos y las luces lo incitaban a volverse a cada paso, a entregarse a sus verdugos.
Al fondo de la aldea, ante el único camino empedrado, había una casa de piedra, techada y rodeada de verdor como ciertas casitas de campo de los alrededores de París, con su mansarda y sus chimeneas como espigones. Se deslizó hasta la verja, innecesaria, la rodeó, y se ocultó en el jardín. De allí pasó al establo, desierto, se embadurnó en el estiércol de caballo amontonado en un rincón, y esperó.
De aquellas chimeneas, como de las demás que había alcanzado a ver, no salía humo. El pueblo parecía muerto, dormido.
Rebuscó en su memoria, en aquellos viajes de pasante, pero no encontró aquella mansión, de lo que dedujo que no debía tener bodega merecedora de ese nombre. Entre el latir alocado de su corazón, el trino de los primeros pájaros en el incipiente clarear, oyó el alboroto de los perros, cerró los ojos y apretó las rodillas contra el vientre en una postura de contorsionista.
El furor se detuvo en seco, muy cerca de él, a la par que se encendían algunas luces, se abrían puertas, y se adivinaban rumores apagados.
Alguien, rodeado de canes, cruzó apresuradamente el sendero del jardín y se atrevió a llamar a la mansión que respondió con un eco desdeñoso.
El estiércol había borrado el rastro y ningún perro se aventuró por el establo, fresco y apaciguado. Preguntaban por él, un brujo, endemoniado, hereje, así fue motejado. Luego los pasos volvieron a perderse en la aldea, prolongando el trajín algo más, media hora, tal vez una hora. El pánico cedió al fin al sueño y Cornelius se quedó dormido.
Cuando despertó ya estaba bien entrado el día. Habían desaparecido los ladridos, las voces agitadas, los ruidos de las cacerolas. Ahora le llegaba el rumor habitual de una aldea: otras voces, chirridos, portazos, cacareos... Muy cerca de él, un percherón sacudía melancólicamente la cabeza contemplándole con un resto de asombro.
Cornelius decidió esperar a que atardeciera.
Al salir recordó, con un escalofrío, todo lo ocurrido: cómo fuera denunciado por su mujer (mucho más joven que él, y muy hermosa); los interrogatorios interminables; los golpes, las befas; la acusación; la mazmorra nauseabunda…El cuerpo entumecido, dolorido, le hizo estremecerse. Llevaba dos días sin comer, tras una semana de torturas, y sólo había bebido en aquel establo. La ropa empapada, helada, se le pegaba al cuerpo sin abrigarle, como una venda sucia. Destino irónico para un rico comerciante de vinos. Debía tener un aspecto horrible, criminal.
Al pensar en su aspecto se llevó instintivamente las manos a la cara. Las protuberancias de la frente habían crecido aún más. No podía dejarse ver así. Pensó en lavarse y cubrírselas con un gorro cuando un delicioso olor a carne asada y a sopa le llegó desde lo que debía ser la cocina, mezclado con voces y ruidos de cacharros y cubiertos.
Al acercarse vio una ventana, un recuadro amarillo de hierba. Se detuvo. Alguien tocaba el clavicordio, una mujer. Volvió al establo, se lavó con el agua del percherón, se arregló como pudo las ropas desgarradas, pero no encontró nada con que cubrirse. El hambre reverdecida le torturaba.
Otra vez la música, extraña, fascinante. De pronto una mujer joven apareció en la ventana.
Al principio no lo vio, embelesada en sus pensamientos. La luna asomaba entre los árboles del jardín. De súbito sus ojos se encontraron, y la mujer retrocedió.
-¡señorita!, susurró él.
-¿quién anda ahí?
Cornelius no acertó a decir más. Se cubrió la frente antes de emerger de la penumbra, y cerró los ojos. Entonces las piernas, tan resistentes y tenaces la víspera, le flaquearon; y las formas empezaron a emborronársele y a volverse inseguras.
Tuvo tiempo de oír la voz de la mujer, fina como una campana de cristal, que ahogaba un grito.
En un sueño, que después supo que había durado varias horas, vio a su mujer y al amante de ésta, su antiguo corredor Antonio: entre ambos lo habían atado a un ataúd y se disponían a enterrarlo junto a una hoguera, en la Plaza Gustavo Adolfo de Estocolmo.
Lo despertó un cuchicheo suave.
-¿cómo se encuentra?
El hombre le tomó el pulso. Sin esperar su respuesta, lo palpó, le tocó la frente, y dijo:
-excelente.
Al rozarle aquello en la frente no pudo evitar mirarle:
-no se preocupe, ya se han ido.
Mientras dormía sus perseguidores, esta vez acaudillados por el obispo de Upsala en persona (de la Iglesia Reformada), habían vuelto.
Cornelius vio junto a la mujer, que ahora le parecía extraordinariamente joven, casi una niña, a otro hombre algo mayor, tal vez su padre o un segundo médico. La habitación reposaba en la penumbra:
-no sé cómo…
-¡no hable ahora, chisttt!
Pasos y cuchicheos atravesaron el corredor invisible tras la puerta y se alejaron.
-no tiene por qué justificarse, prosiguió, ¿quiere comer?
Tras devorar todo lo que había en una mesita dispuesta en la propia habitación, junto a la ventana, insistió en explicar su historia. El segundo hombre, que resultó ser un profesor de la Universidad de Upsala, alumno del famoso Linneo, le pidió permiso para tomar notas y luego, ruborizándose, le preguntó si podía dibujarle aquello. Cornelius accedió de buena gana. Con trazos precisos de tinta fue traspasando al papel aquel fenómeno. El vino era excelente, y por la ventana, algo empañada, se insinuaba el jardín.
Entretanto, su salvadora se había ido sin darle tiempo para expresarle su gratitud. Cornelius sentía cómo el calor, la comida, el vino, y la charla lo iban espabilando poco a poco, devolviéndole sus fuerzas, su talante jovial y optimista.
Su cuerpo voluminoso hacía aún más diminuto el taburete donde estaba sentado.
La historia era la siguiente: resumiendo, su mujer, hermosa y joven, le engañaba con aquel Antonio; un día al despertar sintió un fuerte dolor de cabeza; fue a echarse agua en los ojos y entonces se tropezó con aquello; sendas protuberancias despuntaban en sus sienes. Cornelius intentó ocultarlo, fue a un cirujano pero al fin su mujer lo descubrió y lo denunció al obispo.
Inmediatamente se inició una encuesta por brujería. Todos sus vecinos testificaron, espantados. Él intentó explicarse (aquello era el fruto del adulterio de su mujer), pero sólo consiguió que redoblaran las burlas y las torturas. Hasta que al fin pudo escapar de milagro.
Mientras hablaba, la mujer había vuelto tan sigilosamente que no se dio cuenta. Ya fuera porque la viese o porque no tenía más que añadir, se calló.
-es increíble, dijo el médico.
El profesor guardó su dibujo y explicó su plan. Al día siguiente, disfrazado de cochero, partirían para Upsala. Una vez allí verían la forma de embarcar a un lugar seguro, una ciudad lo suficientemente grande, Londres o París. Cornelius liquidaría sus negocios desde aquella plaza. Buscarían un buen cirujano. A cambio, sólo le pedía una cosa:
-lo que quieran.
-para la Ciencia, sus cuernos…
La mujer reprimió una risita. El propio Cornelius estuvo a punto de soltar una carcajada. Durante la noche le habían crecido por lo menos medio centímetro cada uno.
-cuente con ellos.
La conversación prosiguió, animada y cordial, hasta bien entrada la noche.